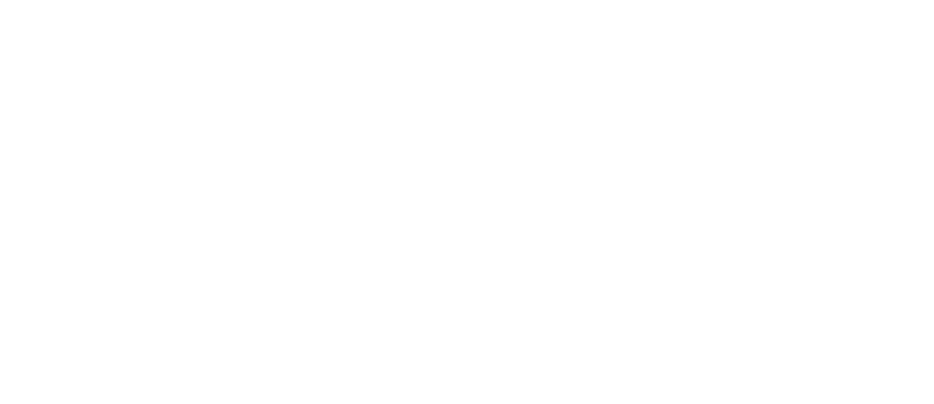En medio del invernadero que valientemente Rosa Evelia Poveda (desplazada y con un hijo asesinado) levantó en un basurero de Bogotá, la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, habló con EL TIEMPO de su balance al frente de la entidad.
Rosa, quien aún hoy sigue amenazada, hace parte de los 6,5 millones de víctimas del conflicto armado colombiano que están registradas. A la fecha, han sido indemnizadas 390.000 personas y el gran objetivo en este momento es rodear a las víctimas de las Farc.
¿Qué es lo que se ha encontrado en los últimos tres años al salir de su casa?
Es increíble que en este trabajo se pueda tener todo el dolor y toda la belleza de la humanidad al mismo tiempo. Todos los días me encuentro historias de hombres y mujeres que han logrado sobreponerse, reinventar su vida y rehacerla en medio del dolor. Son personas que hoy dan ejemplo de cómo es vivir en sociedad, de cómo es salir adelante, respetarse a uno mismo y respetar al otro, y de cómo es tener sueños y no dejarse vencer por la violencia.
Eso hace que mi trabajo sea gratificante y un aprendizaje. Cerca de las víctimas me redescubrí; me hizo confrontarme y decirme: si ellos pueden, yo puedo.
¿La Paula Gaviria que llegó a la Unidad es la misma de hoy?
En la esencia sí. Pero creo que hoy hay una versión mejorada de Paula. Hoy soy una profesional más consciente de lo que pasó en este país, mucho más aterrizada frente a esa realidad y a esos dolores. Conozco el daño que le ocurrió a cada familia en Colombia y tengo la posibilidad de generar respuestas positivas a través de una institución que te enseña a trabajar por el otro. Y lo que veo es que nos falta mucho, porque lo que hemos hecho es muy poquito; cada día los retos y los desafíos se ponen más altos, pero también cada día tenemos la tranquilidad de que esa nueva meta la vamos a lograr y la hemos logrado.
¿Cómo maneja que la reparación no sea solo un cheque?
Ese dinero es casi que un pretexto para que el Estado pueda reconocer, acercarse y compensar el daño, que siempre va a ser irreparable. A veces, me preocupa que a mi me ven cara de cheque, de plata, como de transacción… y lo que hemos logrado es transformar ese imaginario de las víctimas que el Estado no es el que da, si no la misma víctima con su autonomía, esfuerzo y el reconocimiento de su dolor. Ese es el primer paso y el segundo que el Estado reconoce, y da la mano para seguir. Sobre todo eso: reconociendo que fue él el que cometió el error, o no estuvo ahí para evitar lo que pasó. Eso ha permitido que hoy el Estado sea visto con más confianza, pese a las falencias.
Pero tratar de brindar esa confianza es lo más difícil… ¿Cuáles han sido los procesos más difíciles?
Hay muchos. La excepción a la regla son los otros. Hay procesos individuales y colectivos en los que ha habido mucho inconveniente por la resistencia de las personas y las comunidades de volver a confiar. Así que hay unos más difíciles que otros. Hay procesos colectivos que han costado. Tal vez porque está involucrado en los daños el mismo Estado. Por ejemplo, el proceso más difícil para ir sembrando esa confianza ha sido con la UP, por causa del involucramiento tan fuerte del Estado en esa victimización y exterminio.
Sin embargo, cuan más difíciles estos procesos, más grande el reto y más profundo el cambio, como el de los sindicalistas o los periodistas, donde hay diversidad de afectaciones e intereses, y dolores y resistencias de acercamiento al Estado. Todo es por mucho tiempo de dolor y abandono.
Usted se ha recorrido todo el país acompañando a las víctimas, ¿qué encuentra en cada viaje?
Diversidad. Y esa es la que tenemos que entender. Las afectaciones del conflicto son profundamente diferentes dependiendo de las regiones, las personas, del delito; sin embargo, hay que entender que todas son personas que quieren salir adelante, ser productivas y útiles al país. Es el caso de la gente que se tuvo que ir de Colombia y tuvo que romper sus raíces. Cuando los hemos visitado en el exterior y les decimos “usted es importante para nosotros”, es como si volvieran a su tierra sin hacerlo, así estén en España. Así que se ven muchas diferencias, pero al final es un mismo país que quiere salir adelante.
Precisamente, sobre los colombianos que tuvieron que exiliarse, sobre los inmigrantes, ¿qué ha hecho la Unidad?
Tenemos un trabajo articulado con la Cancillería en los consulados de los países donde habitan el mayor número de colombianos. Hay una guía metodológica y tenemos precaución con el tema del refugio porque entendemos que, en muchos países, se cree que la Ley de Víctimas genera unos estatutos de protección y la gente piensa que puede perder su estatus de refugio.
¿Tienen un registro de cuántos colombianos buscan reparación en el exterior?
A la fecha tenemos 700 declaraciones de víctimas en el exterior. Hemos incluido más de 400 víctimas y hemos reparado a un número importante. Ya he notificado a varias víctimas en Europa (París y Londres). Son personas que se quedaron congeladas en el tiempo tras sufrir el hecho. Tuvieron que salir huyendo de su país tras un secuestro, cuando les asesinaron a un familiar o porque los perseguían. Algunos no quieren regresar porque ya hicieron una vida fuera de Colombia, pero otros sí sueñan con volver.
En los últimos días ha habido mucha polémica por las víctimas de las Farc. Ellas se sienten abandonadas y algunos sectores las señalan como el palo en la rueda del proceso de paz…
Claramente hay una política que estuvo concentrada desde la Ley de Justicia y Paz en identificar y generar respuesta a las víctimas del paramilitarismo, lo cual no quiere decir que no estemos dedicando nuestros esfuerzos a atender a todas las víctimas y eso hace la Ley: no discrimina en virtud del autor.
Es la misma humanidad, el daño tiene la misma afectación sea cual sea lo que haya hecho el uno o el otro; el dolor es el mismo. Obviamente las responsabilidades varían, y más, si el Estado está involucrado, pero las víctimas, en últimas, tienen las mismas necesidades y las mismas capacidades y respuestas.
¿Hay que rodear a estas víctimas?
Si entendemos lo que pueden estar pasando las víctimas que sí saben que su autor fueron las Farc (hay muchas que ni siquiera saben quién fue su autor), pues sí necesitan hoy una atención especial por parte del Estado, y justo ahora que se está buscando la terminación del conflicto con este actor armado.
Así que se les debe reconocer, debe haber una consideración especial, una solidaridad especial y rodearlas de una manera especial como sociedad; decirles que la paz no depende de ellos, que estas víctimas no están obligadas a que recaiga sobre ellas todo el peso de la paz del país. Es injusto y desproporcionado. No puede ser que un país que lleva siendo indiferente tantos años frente a ese dolor, hoy sea injusto con ellas.
A esas familias de los secuestrados, que los esperaron tanto tiempo (algunos regresaron, algunos no), hay que decirles aquí estamos; entendemos que hay rabia, desesperanza y frustración, pero aquí estamos como Estado y lo vamos a afrontar juntos.
¿Qué piensan esas víctimas de las Farc sobre el proceso de paz?
Lo ven con mucha bondad y apertura. Simplemente no quieren ser olvidadas. Quieren ser reconocidas y tenidas en cuenta. Hay muchas víctimas reparadas de secuestro cometido por las Farc. Las seguiremos escuchando las veces que haya que escucharlas, aunque no lo hemos hecho suficientemente.
¿Cuál es el balance en cifras al frente de la Unidad?
A la fecha llevamos 390 mil personas indemnizadas, con el enfoque que tenemos transformador. La mayoría de ellas han tenido su plan de reparación. Son 250 mil con este plan y el 60 por ciento de ellas ha decidido que el Estado las acompañe en la inversión de esos recursos.
Eso en cuanto a la indemnización; y de cifras comparadas de esto que se ha logrado casi en tres años, tenemos que ver que países de África que terminaron sus conflictos hace varios años, hasta ahora están reparando. Así que el ritmo y la respuesta ha sido efectiva. Hoy somos una nación que no esconde a sus víctimas, las mira de frente y trabaja con ellas para su reparación.
Pero también hay un trabajo colectivo…
Tenemos 220 procesos colectivos andando. Grupos políticos, grupos sociales, comunidades étnicas. Muchos de estos procesos tienen que ver con retornos y reconstrucción de comunidades, con pueblos que fueron arrasados. Y los procesos políticos de reparación colectiva también son muy importantes porque el conflicto no solo quiso hacer daño a personas, sino que quiso acabar con formas de pensar diferentes, con voces diferentes y la posibilidad de asociarse y escribir sobre lo que estaba pasando en las regiones, como ocurrió con los periodistas.
¿Falta mucho entonces?
Esa es la parte dolorosa: todos los días hay mucho esfuerzo, se obtienen respuestas, se logran metas, pero siempre hay más. Primero, porque seguimos en medio del conflicto, no como otros países que hicieron un corte de cuentas; aquí sigue pasando, así que hacerlo bajo esa lógica es muy difícil, pero ese fue el reto que nos impusimos.
Pero esto no es solo del Gobierno y del Estado. Tenemos que pensar que todos permitimos que hubiera 6,5 millones de víctimas y hasta que no entendamos que eso hace parte de nuestra historia como colombianos, no podremos cerrar este capítulo.
De todos los procesos, ¿cuáles han sido los casos que más la han tocado?
Están los procesos colectivos, pero sobre todo los individuales. Y creo que los que más me han impactado y de los que he aprendido son los procesos con mujeres víctimas de violencia sexual. Eso me confronta, me hermana… Es muy extraño porque la capacidad que se tiene de acercarse a un dolor sin haberlo padecido, es muy importante.
Y Los casos de las comunidades que no sienten ningún rencor, y viene la pregunta de cómo sobrevivieron y hoy tienen la esperanza intacta, uno no se siente digno de acercarse a ellos porque son seres como de otra dimensión. Al final, lo que me motiva es cuando les escucho: gracias al trabajo de ustedes estoy volviendo a confiar en el Estado. Eso no tengo con qué pagarlo y me compromete más.
www.eltiempo.com/politica/justicia/entrevista-con-paula-gaviria/14213778