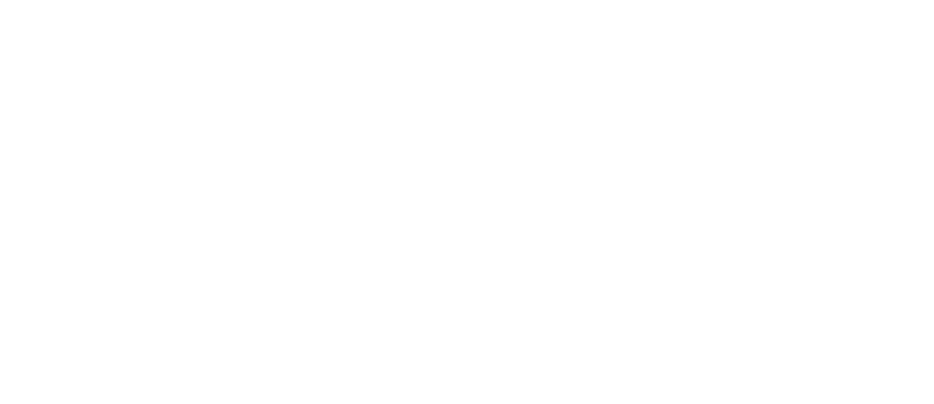Cuatro jóvenes -tres mujeres y un hombre- hablan de encuentros con la violencia. Crecieron sin sus padres. Hoy prefieren la paz a que otros vivan lo que ellos sufrieron.
En 50 años de guerra son miles las historias de víctimas del conflicto. Lo ético sería que se conocieran todas. Para este especial, a través de redes sociales, convocamos a los lectores para que compartieran las suyas. Todas demuestran la necesidad de la paz. Son testimonios de huérfanos que crecieron sin sus padres porque la violencia se los llevó. Aun así, añoran la paz y que lo que sucedió con ellos no vuelva a repetirse.
En este espacio apenas caben cuatro historias, pero necesitamos muchas. Nuestro correo electrónico está abierto a recibir las que sean posibles. En nuestra página web, nuestra edición de iPad y las páginas del impreso iremos divulgándolas, para que quede constancia de hechos que la memoria no debe olvidar y para que puedan contribuir a la necesidad nacional de que los responsables de la paz al fin la hagan posible.
“¿Será que le cuento todo?”
Mi padre fue masacrado por el Ejército en el paro nororiental campesino de 1988. Murió junto con un cura y, según versiones, se hizo para darles un escarmiento a los campesinos revoltosos que exigían presencia del Estado en esa tierra de nadie llamada Catatumbo.
Yo tenía tres años cuando mi madre lloraba desconsolada en el único teléfono de la vereda tratando de conocer la suerte de mi padre. Al final, fue el mismo Ejército el que le avisó a mi abuelo dónde podía encontrar a su hijo. Así, en un camino doloroso a través de la montaña, mi abuelo encontró los rastros de lo que quedó de papá. La escena fue tan desgarradora que jamás quiso compartir detalles. 18 años después la justicia falló a nuestro favor, pero los militares, ya retirados, quedaron impunes. Hoy al menos se pueden leer en los archivos procesales los detalles de tan macabro episodio.
Todo lo sucedido marcó mi vida. Crecer sin padre es difícil y crecer sabiendo que murió impunemente en un conflicto, da una agriera en el alma que difícilmente sana. Uno crece con el resentimiento, con la radicalidad del sentido de lo justo que a veces también hace daño. Con miedo a los uniformes, a la Fuerza Pública. Uno se vuelve reactivo. El sentido común se agudiza y ahora, precisamente ahora que se vive un paro campesino de proporciones similares a las de ese entonces, pero con mayor visibilidad, se remueven todos los sufrimientos.
Mi madre era una docente rural y después de la tragedia decidió irse para Ocaña a criarme al lado de mi abuela. Luchó y batalló cerca de siete años para que no quedara impune el crimen de mi padre, hasta que le advirtieron que corría peligro. Entonces prefirió concentrarse en mí, formó una nueva familia y dejó que el tiempo pasara. Pero la herida quedó ahí. Fui afortunada. Mi madre reemplazó a mi padre con creces. Estudié y, gracias a mi dedicación, fui becada. Viajé a Medellín a los 16 años y terminé bachillerato. Estudié en universidad pública pese a tener una beca del Ministerio de Educación que gané en un concurso nacional de oratoria en 2000. Mi discurso fue sobre la equidad.
No estudié derecho porque mi madre me suplicó que no quería otra víctima en la familia. Así que disipé las ganas y estudié comunicación social. Luego hice una maestría en ciencia política porque tenía una deuda conmigo misma desde lo académico. Hoy creo en la paz y ahora que tengo un hijo mucho más. Quizá porque llevo nueve meses pensando en cómo debo hablarle sobre mi padre cuando crezca. ¿Será que le cuento todo?, o, ¿mejor le evito esa impotencia y ese dolor silencioso cuando la guerra te toca lo más profundo?
No sé qué haré, sólo sé que creo firmemente en la paz. Me emociona que se intente dialogar, que se planeen acuerdos. No soy ingenua, pero creo en el mal menor y quizás esto es “menos peor” que estar matándonos entre pobres y desprotegidos. Hoy creo porque tengo un hijo y el sentido de la esperanza cambia. Uno valora más la vida porque quiere vivir para ellos y quiere vivir tranquilo y en paz.
Lina.
“Una parte de nosotros”
Mi padre se llamaba o se llama Javier Mauricio Santana Cardona. Mi hermano no alcanzó a conocerlo, pues el 15 de noviembre de 2004 mi papá no regresó al hotel donde se hospedaba. Yo tenía diez años, desde ese entonces mi padre está desaparecido.
Crecer sin él ha implicado debilidad hacia la sociedad. Mamá se convirtió en madre y padre a la vez. Pero el cariño que él me brindaba era único. Mi hermano no tuvo esa oportunidad. Ahora tiene nueve años y no supo qué fue elevar una cometa o jugar fútbol con él. Tampoco le oyó decir que le tenía que ir bien en el colegio. Le tocó jugar solo en el computador, sin el cariño, la paciencia y la nobleza de mi padre. Las personas que lo desaparecieron no saben el mal que hicieron, nos quitaron una parte de nosotros.
Me pregunto si debo creer en la paz. Claro que debe haberla. Pero más allá de eso, lo único que anhelo es estar de nuevo con mi padre, que él, con su gran estómago, me abrace y me diga que todo está bien, que no volverá a irse, que se va a quedar con mi hermano llevándolo al colegio, corrigiéndolo, enseñándole valores.
Si ves este escrito, si estás vivo en alguna parte, sólo quiero que sepas que te amo mucho y que mi hermano también. Que te seguiremos esperando en casa, como lo hacemos todos los días desde hace nueve años.
Daniela.
“Nada lo reparará”
El conflicto acabó con mi vida cuando mi padre fue asesinado. No supe qué iba a pasar ni tampoco si podía continuar. Fue un golpe muy duro. No tuve una infancia normal porque ese recuerdo siempre me persiguió. Los días pasaron y la tristeza no se fue. Pero tuve que continuar y, aunque fue difícil, lo he logrado. El recuerdo y el resentimiento siguen latentes, pero quisiera creer que la paz está cerca. Lo que pasó con mi padre, nada lo reparará, pero se puede evitar que otras familias sean destruidas por un conflicto sin fundamento que sólo hace daño. Ojalá algún día podamos decir: “Colombia está en paz”.
Daniel.
Por: Redacción Especiales
http://www.elespectador.com/noticias/paz/guerra-voz-de-victimas-articulo-446661