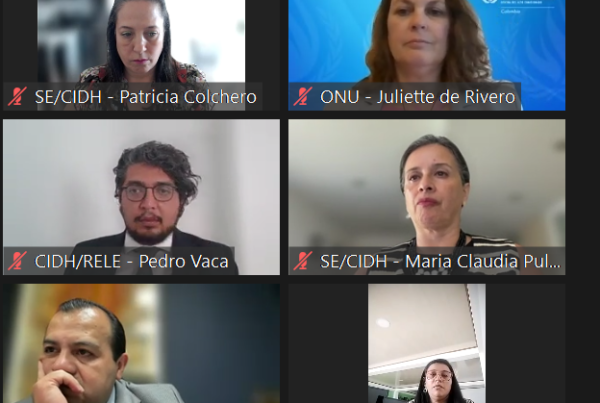Organos de las Naciones Unidas
Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia, al 55 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos
E/CN.4/1999/8
Distr.GENERAL E/CN.4/1999/8 16 de marzo de 1999 Original: ESPAÑOL
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 55 período de sesiones Tema 3 del programa provisional
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL PERÍODO DE SESIONES
Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia
ÍNDICE
Párrafos
INTRODUCCIÓN 1 – 6
I. ACTIVIDADES DE LA OFICINA 7 – 18
II. VISITA DE LA ALTA COMISIONADA A COLOMBIA 19 – 26
III. CONTEXTO NACIONAL 27 – 32
IV. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 33 – 132
A. Derechos civiles y políticos 41 – 66
B. Derechos económicos, sociales y culturales 67 – 81
C. Derechos de la mujer 82 – 85
D. Derechos del niño y la niña 86 – 90
E. Las minorías étnicas 91 – 94 23
F. Los desplazados 95 – 101 24
G. Los defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas 102 – 107
H. Principales infracciones al derecho internacional humanitario 108 – 132
V. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES 133 – 148
VI. CONCLUSIONES 149 – 163
VII. RECOMENDACIONES 164 – 181
Lista de abreviaciones
ACCU Autodefensas Campesinas de Córdova y Urabá
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
AUC Autodefensas unidas de Colombia
CCA Common Country Assesment: Documento de evaluación conjunta de país
CICR Comité Internacional de la Cruz Roja
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CODHES Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
CTI Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General
CUT Central unitaria de trabajadores
DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DNP Departamento Nacional de Planeación
ELN Ejército de Liberación Nacional
EPL Ejército Patriótico de Liberación
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FASOL Corporación Fondo de Solidaridad de los Jueces Alemanes con los Jueces Colombianos Víctimas de la Violencia – Rama Judicial
ICBF Instituto Colombiano del Bienestar Familiar
IDHC Informe de Desarrollo Humano para Colombia
INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
OIT Organización Internacional del Trabajo
ONG Organización no gubernamental
OPS Organización Panamericana de la Salud
PIB Producto interior bruto
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
USO Unión sindical obrera
INTRODUCCIÓN
1. La Comisión de Derechos Humanos viene siguiendo con preocupación la situación de los derechos humanos en Colombia desde hace ya algunos años. Así, en 1996, 1997 y 1998, se han sucedido declaraciones por parte del Presidente de la Comisión señalando preocupación ante la situación de violencia endémica que se vive en Colombia, haciendo hincapié a graves problemas en la esfera de los derechos humanos a la misma vez que reconociendo los esfuerzos del Gobierno en el área de los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos solicitó en 1996 a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establecer una oficina en Colombia teniendo en cuenta la invitación de dicho Gobierno.
2. El 26 de noviembre de 1996 fue establecida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia mediante acuerdo firmado por la entonces Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia y el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el marco de este acuerdo, la Oficina debe observar la situación de los derechos humanos con el objeto de asesorar a las autoridades colombianas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive el país a fin de permitir a la Alta Comisionada presentar informes analíticos a la Comisión de Derechos Humanos.
3. En el 54 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos (1998), su Presidente declaró que la Comisión «considera de la mayor importancia el trabajo que la Oficina ha venido realizando en la promoción del respeto de los derechos humanos, el cual puede facilitar la reconciliación entre los colombianos y la búsqueda de la paz. Considera que la Oficina… desempeña una función vital para focalizar la situación de los derechos humanos en Colombia». Asimismo, «pide a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que durante su 55 período de sesiones le presente un informe detallado de actividades que incluya el análisis de su Oficina sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, de conformidad con las disposiciones del acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Alta Comisionada sobre la operación de la Oficina permanente en Bogotá.
4. Originalmente de una vigencia de 17 meses, el acuerdo fue prorrogado mediante intercambio de comunicaciones hasta abril de 2000. En marzo de 1998, se suscribió un acuerdo adicional por el cual se aumentaba el número de oficiales de derechos humanos a 12 y se permitía expresamente la presentación de informes de carácter confidencial a los países miembros, organizaciones internacionales y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
5. La Oficina en Colombia viene trabajando desde hace casi dos años en forma ininterrumpida con las autoridades colombianas, organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras, representantes de la sociedad civil, el CICR y organismos de las Naciones Unidas con el objetivo no sólo de prevenir y denunciar violaciones a los derechos humanos, sino también de aportar soluciones concretas que busquen mejorar la situación de los derechos humanos. La Oficina, tal como lo indica el mandato, ha puesto a disposición de los distintos mecanismos de las Naciones Unidas la información recogida por ella en el transcurso de sus actividades; la Oficina también vela para que se cumplan las recomendaciones emitidas por los distintos organismos de derechos humanos dando recomendaciones concretas para la aplicación de las mismas.
6. El presente informe corresponde al período comprendido entre el mes de enero y el mes de diciembre de 1998.
I. ACTIVIDADES DE LA OFICINA
7. A fin de dar cumplimiento al amplio mandato contenido en el acuerdo suscrito con el Gobierno de Colombia, la Oficina se ha abocado a una serie de actividades relacionadas al mandato. Dado el número limitado de recursos disponibles, ésta ha debido de hacer buen uso de ellos y priorizar áreas de acción. De fundamental importancia han sido los contactos y redes establecidos para obtener información creíble sobre la situación de los derechos humanos y poder así canalizar nuestra ayuda. En este sentido, la Oficina mantuvo la interlocución con los organismos del Estado competentes, autoridades civiles y militares, organizaciones de la sociedad civil y particulares, así como con miembros del cuerpo diplomático, organizaciones internacionales, los distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas y con el CICR.
8. En cumplimiento de sus funciones de observación, la Oficina ha continuado recibiendo quejas provenientes de particulares, de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de instituciones del Estado. Estas quejas fueron recibidas en las instalaciones de Bogotá y durante numerosos viajes realizados a diferentes regiones del país. Luego de una verificación de las mismas, gran cantidad de ellas fue transmitida al Gobierno de conformidad con el acuerdo a fin de que éste tome la debida acción. El número total de quejas recibidas entre enero y noviembre de 1998 llega a 882, de las cuales 747 fueron admitidas mientras que otras 155 fueron consideradas inadmisibles. Un total de 482 quejas correspondieron a hechos ocurridos durante 1998, siendo la gran mayoría de ellas quejas por violaciones al derecho a la vida. Es de advertir, sin embargo, que la cantidad de casos a los cuales se refieren las quejas recibidas por la Oficina está lejos de reflejar la magnitud real de la situación que vive Colombia en materia de violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
9. Asimismo, en su afán de colaborar en la prevención de violaciones de derechos humanos, la Oficina transmitió información al Gobierno respecto a masacres que habían sido anunciadas. La Oficina participó en el Grupo de Trabajo sobre la investigación sobre masacres y su prevención coordinado por la Defensoría del Pueblo, cuyo objetivo es precisamente prevenir la ocurrencia de éstas y alertar a las autoridades encargadas de la seguridad de la población. Lamentablemente, la comunicación de esta información no se ha traducido en acción efectiva y las masacres han continuado impunemente.
10. Vistas la magnitud e intensificación del desplazamiento en Colombia, la Oficina ha dedicado considerables esfuerzos a la tarea de observación y seguimiento de la situación, comunicando al Gobierno sus preocupaciones, así como impulsando acciones de prevención y protección de la población desplazada. Adicionalmente, la Oficina participa, junto a varios organismos de las Naciones Unidas, en un grupo interagencial de trabajo sobre el desplazamiento, impulsando la implementación de sistemas de alerta temprana. En este sentido, la Oficina ha participado en mesas de trabajo donde están representados los desplazados y el Gobierno a fin de verificar el cumplimiento de acuerdos pactados. La Oficina ha realizado numerosas reuniones de trabajo con distintas organizaciones no gubernamentales, agrupaciones de desplazados y agencias de cooperación en las que se analizaron posibles medidas de prevención y protección.
11. Las actividades más relevantes de la Oficina en relación con sus funciones de asesoramiento estuvieron vinculadas con el seguimiento de los proyectos de ley sobre reforma del Código Penal Militar y sobre desaparición forzada. En este sentido, participó conjuntamente con organizaciones no gubernamentales en mesas de trabajo que permitieron estudiar a fondo dichos proyectos. Igualmente, ha brindado asesoría y auspiciado el desarrollo de un proyecto de diseño e implementación de un nuevo módulo pedagógico de formación en derechos humanos para la fuerza pública que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
12. Múltiples organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil se han beneficiado del apoyo y asesoramiento brindado por la Oficina para la elaboración e implementación de diversos proyectos, particularmente en el área de atención a los desplazados. También se brindó asesoramiento a la organización no gubernamental que representa a los familiares de las víctimas de los sucesos violentos de Trujillo que está en etapa de solución amistosa, en el marco del caso N1 11.007 que cursa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de la masacre ocurrida en 1989/1990. Asimismo, la Oficina prestó sus servicios de asesoramiento a la sociedad civil sobre los temas de derechos humanos y paz, cuya importancia es particularmente relevante en estos momentos.
13. La Oficina continuó participando en los trabajos de la Comisión para el Análisis y Asesoramiento en la Aplicación de las Recomendaciones de los Órganos Internacionales de Derechos Humanos (Comisión 1290), en el seno de la cual expuso el punto de vista de los órganos y mecanismos especiales de las Naciones Unidas así como sus propias observaciones y recomendaciones sobre el fuero militar, la justicia regional, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, los servicios de vigilancia y seguridad privada, el fenómeno del paramilitarismo y la situación de los defensores de los derechos humanos, entre otros temas.
14. La Oficina participó en múltiples foros, seminarios, conferencias, mesas redondas, reuniones de trabajo y talleres sobre temas relacionados con la protección de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la paz y el desarrollo, dirigidos a amplios sectores de la sociedad civil y diversas entidades gubernamentales.
15. Entre los proyectos de cooperación impulsados por la Oficina en 1998, destaca el apoyo brindado al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General a través del financiamiento, por un período de dos meses, de dos expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes participaron y colaboraron en las etapas de exhumación y de estudio en laboratorio de los restos de las víctimas no identificadas de los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia de la ciudad de Bogotá.
16. De conformidad con el «Acuerdo adicional relativo a los informes y al número de profesionales de la Oficina» suscrito en marzo de 1998 entre el Gobierno de Colombia y la Oficina del Alto Comisionado, la Oficina en Colombia ha presentado desde esa fecha un informe mensual de actividades que recoge las observaciones pertinentes del Gobierno de Colombia.
17. La Oficina en Colombia emitió 17 declaraciones públicas y concedió aproximadamente 30 entrevistas a medios de comunicación nacionales y extranjeros.
18. Para el año 1999, la Oficina espera multiplicar sus actividades en el área de la cooperación técnica con el objeto de impulsar proyectos tendentes a promover y proteger los derechos humanos a nivel nacional. La colaboración de las autoridades, instituciones nacionales, organizaciones no gubernamentales y de los colombianos en general será indispensable. Asimismo, se buscará la cooperación de la comunidad internacional a fin de llevar a cabo proyectos concretos que no sólo beneficien directamente a la sociedad colombiana, sino que les dé las herramientas necesarias para su desarrollo.
II. VISITA DE LA ALTA COMISIONADA A COLOMBIA
19. La Alta Comisionada visitó Colombia entre el 20 y el 22 de octubre de 1998. Los objetivos de la visita fueron tres: a) visitar la Oficina en Colombia; b) mantener conversaciones con las autoridades, organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, organismos de las Naciones Unidas en Colombia, el CICR y el cuerpo diplomático; y c) inaugurar dos seminarios dedicados, el primero, a la administración de justicia en la región andina y, el segundo, a la protección de los defensores de derechos humanos. Durante el primer seminario se firmó un memorando de entendimiento con la Comisión Andina de Juristas para ampliar actividades en la esfera de la promoción de los derechos humanos.
20. Durante los tres días de su estadía en Bogotá, la Alta Comisionada tuvo reuniones de trabajo con el Presidente de la República, el Vicepresidente, autoridad encargada de derechos humanos, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Defensa, el Alto Comisionado por la Paz, el Fiscal General y el Fiscal General Adjunto, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, el Presidente del Consejo Supremo de la Judicatura y el Presidente del Senado.
21. Durante estas reuniones la Alta Comisionada tuvo la oportunidad de expresar preocupación sobre graves problemas en la esfera de los derechos humanos, en particular en lo que respecta a la grave situación de los desplazados, la existencia y accionar de los grupos paramilitares, la precariedad de la situación de los defensores de derechos humanos, las irregularidades en el sistema de justicia regional y militar, la preocupación ante el retraso en la adopción del Código Penal Militar y el proyecto de ley que tipifica la desaparición forzada, así como el deseo que ratifique el tratado que establece la Corte Penal Internacional. La Alta Comisionada recordó al Gobierno de Colombia que existen recomendaciones específicas sobre cada uno de estos temas que habían sido elaborados por los distintos mecanismos de las Naciones Unidas y cuya implementación se traduciría en una mejora en la situación de los derechos humanos.
22. Particular énfasis se dio a la necesidad de que el Gobierno adopte un plan de acción de derechos humanos siguiendo lo dispuesto en la Conferencia Mundial de Viena sobre Derechos Humanos de 1993 y a la cual participó Colombia. Si bien se reconoció la importancia acordada a los esfuerzos de paz adelantados por el Gobierno de Colombia, se señaló que la paz no puede ser desvinculada de la problemática de los derechos humanos y del derecho al desarrollo. En este sentido, se sugirió que en las negociaciones de paz, el tema de los derechos humanos y del derecho al desarrollo sean parte de los acuerdos a los que se llegue. Se ofreció toda la colaboración necesaria de la Oficina en Colombia para el diseño de dicho plan de acción. El Gobierno de Colombia se mostró muy receptivo frente a esta propuesta.
23. Durante su visita, la Alta Comisionada también celebró reuniones con representantes de organizaciones no gubernamentales en Colombia, tanto locales como internacionales, representantes de sindicatos, representantes de agrupaciones de desmovilizados de la guerrilla, representantes de la sociedad civil (Mandato por la Paz y Comisión Nacional por la Paz), en las que tuvo la oportunidad de escuchar sus preocupaciones y pedidos que fueron debidamente transmitidos a las diversas autoridades colombianas. Durante sus reuniones con las autoridades colombianas, en particular con el Presidente, el Ministro de Defensa y el Procurador General, la Alta Comisionada solicitó el refuerzo de las medidas de protección para personas en riesgo e hizo énfasis en la conveniencia de apoyar públicamente a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el área de los derechos humanos. Solicitó asimismo que se avanzara con la revisión de los informes elaborados por la Brigada XX de inteligencia del ejército, actualmente en manos del Procurador General.
24. La Alta Comisionada mantuvo reuniones de trabajo con los organismos del sistema de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia en las que unos y otros expresaron su apoyo a las labores de la Oficina en Colombia; dicho apoyo es de importancia fundamental puesto que ha de permitir a la Oficina desarrollar sus actividades en cumplimiento de su mandato evitando la duplicación de esfuerzos y aportando ahí donde sea necesario.
25. Durante su visita, la Alta Comisionada fue testigo del clima de violencia que se vive en Colombia. Apenas a horas de su llegada, la Alta Comisionada fue informada sobre la masacre de Machuca como consecuencia de la cual cerca de 70 personas murieron, incluidas mujeres y niños, luego de un ataque a un oleoducto en el noroeste del país por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Asimismo al día siguiente de haber presentado un discurso en un seminario que reunía diversas organizaciones de derechos humanos del continente americano, se le informó sobre una amenaza de bomba por desconocidos. Ante estos hechos, la Alta Comisionada se desplazó al local donde se celebraba el seminario y, ante la prensa allí presente, condenó dicho acto de intimidación. Un tercer hecho lamentable fue el asesinato del líder sindical Jorge Ortega por desconocidos en la entrada de su casa en Bogotá en momentos en que se había decretado una huelga de trabajadores. Una vez más la Alta Comisionada consideró oportuno ir al local del sindicato para expresar sus condolencias y condenar el hecho; fue recibida cálidamente por los trabajadores, representantes de la Iglesia y de organizaciones no gubernamentales ahí presentes. Los mismos manifestaron la precariedad en la que se encuentran en materia de seguridad.
26. La visita a Colombia fue positiva pues permitió a la Alta Comisionada conocer de cerca la realidad del país, entablar conversaciones útiles con distintos actores nacionales e internacionales permitiendo de esta manera abrir y reforzar canales de comunicación y coordinación así como estrechar lazos de cooperación. También le permitió conocer de cerca las actividades de la Oficina en el terreno, ser testigo de los esfuerzos incansables de su personal, conocer sus limitaciones y frustraciones ante la realidad desbordante y confirmar la necesidad de apoyarlos aún más en sus tareas. La Alta Comisionada pudo transmitir al Gobierno sus inquietudes y obtuvo de él el compromiso de dar a los derechos humanos el lugar que se merecen y que requiere Colombia. La Alta Comisionada agradeció al Gobierno de Colombia el apoyo brindado durante su corta pero fructífera estadía así como la buena receptividad con la que fueron recibidos sus mensajes.
III. CONTEXTO NACIONAL
27. La República de Colombia se define constitucionalmente como un Estado unitario, con sistema republicano de gobierno, descentralizado y autonomista, cuya organización juridicopolítica está fundada en el respeto de la dignidad humana. El poder público es ejercido en Colombia por tres ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. De la fuerza pública del Estado colombiano hacen parte las fuerzas militares y el cuerpo nacional de policía. Aunque este último es definido constitucionalmente como una entidad de carácter civil, sus miembros gozan del mismo fuero penal militar que la Carta política reconoce a los integrantes del ejército, la fuerza aérea y la armada nacional (véase E/CN.4/1998/16).
28. Dos grandes temas políticos marcaron el año 1998: el desarrollo del proceso electoral y la evolución de las iniciativas del Gobierno y de la sociedad civil para iniciar con los grupos armados de oposición un diálogo sobre la paz que conduzca a la cesación definitiva del conflicto armado interno que viene aquejando al país desde hace más de 40 años.
29. El 8 de marzo de 1998 se celebraron las elecciones para renovar el Congreso de Colombia. Las mismas se desarrollaron en relativa calma aunque no dejaron de presentarse actos aislados de violencia. En 82 de los 1.072 municipios del país se registraron incidentes de perturbación del orden público; en la mayoría de ellos fueron señalados como responsables guerrilleros del grupo insurgente denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El 31 de mayo y el 21 de junio se llevó a cabo, en dos vueltas y sin perturbación grave del orden público, la elección presidencial. Andrés Pastrana Arango fue elegido Presidente de la República con el 50,5%. El nuevo mandatario asumió el cargo el 7 de agosto.
30. Entre el 12 y 15 de julio, representantes del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de diversos sectores de la sociedad civil colombiana sostuvieron un encuentro en el monasterio de Himmelpforten, cerca de la ciudad de Maguncia (Mainz) en Alemania; este encuentro finalizó con la firma de un documento denominado Acuerdo de Puerta del Cielo en el que se acuerda dar inicio a un proceso de paz, adoptar medidas para la humanización de la guerra y convocar una convención nacional cuyas sesiones habrán de empezar el 13 de febrero de 1999. La convención deberá sentar las bases de un acuerdo político que deberá traducirse en reformas que permitan democratizar el Estado y la sociedad.
31. En julio, el Presidente electo, Andrés Pastrana, se reunió con miembros del Secretariado Nacional de las FARC. La reunión tuvo como objeto explorar caminos que hagan posible un diálogo fructífero con ese grupo alzado en armas. Se acordó en la necesidad de despejar cinco municipios y así poder instalar una mesa de negociación y diálogo en los primeros 90 días del nuevo gobierno. En el mes de octubre el Gobierno reconoció carácter político al ELN y a las FARC; advirtió, sin embargo, que tal reconocimiento no implicaba otorgar a esos dos grupos guerrilleros la condición de beligerantes. Las FARC propusieron al Gobierno un intercambio de miembros de la fuerza pública en poder de la guerrilla por guerrilleros detenidos en las cárceles colombianas. De estos guerrilleros, unos tienen la calidad de procesados y otros se encuentran cumpliendo condenas judiciales, algunas de ellas impuestas por la comisión de delitos constitutivos de infracciones al derecho internacional humanitario. Al momento de redactarse el presente informe las autoridades no habían adoptado decisión alguna sobre la materia.
32. El 7 de noviembre, en cumplimiento de lo pactado entre el Gobierno y las FARC, las fuerzas armadas del Estado despejaron los municipios de La Macarena, Vistahermosa, La Uribe, Mesetas y San Vicente del Caguán. En los días subsiguientes esos municipios fueron ocupados por la guerrilla, pero ésta manifestó que reconocía la autoridad de sus alcaldes en ejercicio. La permanencia de soldados desarmados en la base militar en San Vicente del Caguán, determinó una demora en el inicio de las conversaciones entre el Gobierno y las FARC. La instalación de la mesa de negociación fue prevista para el 7 de enero de 1999.
IV. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
33. A lo largo de 1998, se registraron en forma sistemática masacres con claros rasgos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados. En lo que se refiere a las conductas prohibidas por el derecho internacional humanitario, siguieron presentándose en forma masiva los homicidios de personas protegidas, las torturas, las tomas de rehenes, los ataques contra la población civil y los desplazamientos forzados, que se ciñeron a una pauta sistemática. El deterioro en la situación de los derechos humanos se debe al agravamiento del conflicto armado y a la no implementación por parte del Estado de medidas eficaces, ya sean legislativas, administrativas o de otra índole, tales como las dirigidas contra el paramilitarismo, contra la impunidad o para la protección de defensores de derechos humanos.
34. Como secuela de la intensificación del conflicto armado, la población civil se ha visto crecientemente afectada, lo cual ha provocado desplazamientos masivos de poblaciones que ven así vulnerados también sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Paralelamente, se ha registrado una notable y generalizada degradación de los parámetros del enfrentamiento bélico. La responsabilidad de esta situación recae principalmente en los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares, que buscan a través de estos medios consolidar y ampliar sus respectivas influencias territoriales utilizando el terror.
35. Según lo observado por la Oficina, el constante incumplimiento de las normas humanitarias por parte de las FARC, del ELN y del Ejército Popular de Liberación (EPL), principales organizaciones rebeldes, ha persistido.
36. En muchos lugares, como en Dabeiba y Vigía del Fuerte (Antioquia), en el sur de Bolívar, en Tolima, en San José de Guaviare, en Rionegro (Santander) o en Carmen de Atrato (Chocó), la Oficina en Colombia percibió, por observación directa o por información de primera mano que, pese a las denuncias transmitidas por ella y por otros organismos estatales y no gubernamentales, la connivencia entre los paramilitares y la fuerza pública o autoridades civiles era continua, en algunos casos desde hace más de un año. Respecto de los casos reportados por la Oficina al Gobierno, en la mayoría de ellos no se ha recibido información sobre el avance de las investigaciones o sobre medidas correctivas. Su propia observación, las declaraciones de los mismos grupos paramilitares, y la consulta con expertos independientes, llevaron a la Oficina a concluir que los grupos paramilitares no actúan en contra del Gobierno y que muchas de sus acciones se dan en conexión con sectores de la fuerza pública y algunas entidades civiles. La acción de la fuerza pública en contra de los grupos paramilitares ha sido ocasional y no es proporcional a la participación de estos grupos en las graves violaciones de derechos humanos. Entre los elementos que indican la falta de voluntad de combatir con eficacia a los grupos paramilitares es de destacar que la ubicación de muchos de sus sitios de concentración y de entrenamiento es de conocimiento público tanto de los pobladores como de las autoridades /. A pesar de que muchos de estos lugares son de conocimiento también de la Fiscalía General, ésta no puede intervenir porque carece del apoyo necesario de la fuerza pública (policía y militares). Asimismo, se han multiplicado también las informaciones recibidas acerca del uso de helicópteros por los grupos paramilitares para la difusión de propaganda y para acciones de combate como en el sur de Bolívar en noviembre de 1998. No se explica cómo estos numerosos vuelos pueden escapar al control del espacio aéreo que es muy estricto en Colombia.
37. El organismo del Estado que con más energía buscó cumplir con su tarea constitucional de llevar a la justicia a los miembros de los grupos paramilitares ha sido la Fiscalía General. Durante 1998 se han efectuado capturas importantes de personas involucradas en la formación de grupos paramilitares /. Durante 1998 fueron capturadas en el país 418 personas involucradas en actividades de paramilitares, según un informe oficial de la Fiscalía General de la Nación. De estas personas, 82 pertenecen a la fuerza pública y en su contra cursan procesos penales por este delito; el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía detuvo a 125, el ejército capturó a 81 y la policía a 212. Por su parte, los jueces han condenado a 36 personas por paramilitarismo.
38. Por su parte, los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada, antes llamados asociaciones «Convivir», continuaron sus actividades aunque su actuación fue de perfil muy bajo en comparación con el año anterior. A fines de agosto la Confederación Nacional de Asociaciones Convivir anunció públicamente la disolución de 300 «Convivir», hecho que no pudo ser confirmado por falta de información por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
39. La Oficina en Colombia también tuvo noticia de violaciones de los derechos humanos cuya autoría fue atribuida a integrantes de las fuerzas militares y del cuerpo de policía.
40. El incremento de la violencia, la deterioración en la situación de los derechos humanos en el conflicto armado, la expansión del paramilitarismo, el no respeto del derecho internacional humanitario por parte de la guerrilla y los grupos paramilitares, los ataques a los defensores de derechos humanos, el agravamiento de la situación de desplazamiento interno, la impunidad generalizada, la seria crisis carcelaria y la precaria situación de los grupos más vulnerables de la población configuran un cuadro sombrío que describe la gravedad de la situación de los derechos humanos en Colombia.
A. Derechos civiles y políticos
1. Derecho a la vida
41. El número de denuncias recibidas por la Oficina en Colombia en el período cubierto por el informe es de 210, de las cuales 125 corresponden a ejecuciones sumarias, individuales y colectivas, 17 a tentativas de ejecución y 18 a amenazas de muerte. Las violaciones al derecho a la vida se produjeron a través de ejecuciones extrajudiciales, las cuales revistieron en algunos casos carácter político, en otros carácter intimidatorio o contra personas socialmente estigmatizadas. Un gran número de homicidios adoptó la forma de masacre.
42. Las ejecuciones de carácter político recayeron, principalmente, en personas cuya real o presunta condición, ideología, actividad, procedencia o vecindad fue invocada por los responsables de su muerte como indicio grave de su carácter de partidaria, auxiliadora o simpatizante de la insurgencia. Estas ejecuciones fueron generalmente perpetradas en forma selectiva, con escogimiento previo de las víctimas y, en no pocos casos, mediante la utilización de listas que permitían identificarlas dentro de un conjunto de personas puestas en condiciones de indefensión e inferioridad /.
43. Las ejecuciones con carácter intimidatorio se caracterizaron por su índole indiscriminada: en ellas perdieron la vida hombres, mujeres y niños con cuya muerte sólo se buscaba aterrorizar a los habitantes de la zona y provocar el desplazamiento forzado. En tales casos era imposible establecer un nexo entre las personas violentamente eliminadas y cualquier circunstancia invocable por los responsables de su exterminio para asesinarlas por motivos políticos.
44. Las ejecuciones contra personas socialmente estigmatizadas se inspiraron en el prejuicio y la discriminación. Lo mismo en las grandes ciudades que en pequeñas poblaciones, los autores de estos asesinatos obraban en insanas campañas de «limpieza social».
45. Entre las víctimas de las tres modalidades de violaciones al derecho a la vida figuran personas de las más diversas condiciones sociales y económicas como campesinos, obreros, comerciantes, servidores públicos, funcionarios judiciales, sindicalistas, líderes comunitarios, ministros religiosos, periodistas, defensores de los derechos humanos, trabajadores sociales, trabajadores del área de salud, integrantes de comunidades indígenas y afrocolombianas, ex guerrilleros reinsertados en la vida civil y miembros de sectores marginados (indigentes, habitantes de las calles, niños sin hogar, drogadictos, minoristas del tráfico de drogas ilegales, practicantes de la prostitución, ex convictos y delincuentes callejeros).
46. Las masacres se concentraron especialmente en los departamentos de Antioquia, Meta, Bolívar y Santander. La mayor parte de ellas fueron obra de grupos paramilitares que gozaron de plena libertad de acción para consumarlas, pese a que en algunas oportunidades el acaecimiento de la matanza era temido y fue anunciado por los pobladores del área, por las propias autoridades civiles e, incluso, por la misma Oficina en Colombia /.
47. No pocas de las violaciones al derecho a la vida presentaron claros aspectos de ejecución extrajudicial, pues en ellos la privación de la vida se dio por personas que procedieron de manera premeditada, fuera de cualquier circunstancia de justificación penal del hecho y con ánimo punitivo, abusando de sus funciones públicas en unos casos y en otros, en evidente connivencia con agentes del Estado, con su apoyo logístico o, al menos, con el respaldo tácito de los mismos.
48. En algunos casos las autoridades militares y policiales intentaron justificar la muerte de personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales con la alegación de que se trataba de guerrilleros abatidos mientras hacían frente a las fuerzas del Estado o de criminales comunes que se resistieron de manera violenta a la captura. En otros casos, los homicidas fueron encubiertos con falsos informes sobre los hechos en los cuales habían perecido los ejecutados.
49. Como responsables del mayor número de violaciones del derecho a la vida aparecen, tanto en los registros de la Oficina en Colombia como en los de otras fuentes consultadas, los miembros de los grupos paramilitares, señalados como autores de los dos tercios del total de ejecuciones. Sin embargo, en varios casos conocidos por la Oficina, los hechos permitían a los quejosos referirse a la coparticipación o a la complicidad entre paramilitares y servidores de la fuerza pública.
50. De las violaciones del derecho a la vida en Colombia no puede tratarse sin hacer referencia a los numerosos casos de amenazas de muerte. Tales amenazas, hechas directamente, por teléfono, por correo, o a través de escritos y de impresos, afectaron en todo el país a cientos de personas, muchas de las cuales optaron por huir de su domicilio para sustraerse al asesinato anunciado. En ocasiones se amenazó a todos los habitantes de un poblado o de un barrio, o a la totalidad de los funcionarios de una dependencia oficial.
51. La Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias continuó recibiendo un gran número de alegaciones sobre violaciones al derecho a la vida en las que las principales víctimas pertenecían a la población civil, en particular los defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, campesinos, poblaciones indígenas y testigos de crímenes. Son los grupos paramilitares los mayores responsables de dichas violaciones, informa la Relatora (véase E/CN.4/1999/39/Add.1, párrs. 58 a 63).
2. Derecho a la integridad personal
52. La Oficina recibió 15 denuncias sobre violación a este derecho. Como ya se explicara en el informe anterior (E/CN.4/1998/16, párr. 48), el número de casos de tortura denunciados en Colombia no corresponde a la frecuencia e intensidad con la cual se da en el país la violación al derecho a la integridad personal. En no pocas ocasiones los afectados por la tortura se abstienen de poner el hecho en conocimiento de las autoridades competentes porque temen sufrir represalias por parte de los responsables del abuso. En otras ocasiones, la tortura de quien fue ejecutado extrajudicialmente no se incluye en los registros, pues a ellos sólo es llevado el dato de su muerte violenta. Los tratos crueles, inhumanos o degradantes afectaron a personas aprehendidas por miembros de las fuerzas militares en zonas donde se cumplían operaciones de contrainsurgencia, a personas privadas de la libertad en instalaciones policiales y a personas recluidas en establecimientos carcelarios. En esta materia tanto los integrantes de la fuerza pública como los del cuerpo de guardia penitenciaria han infringido con frecuencia el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Muchas de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales fueron previamente sometidas a graves dolores físicos, pues sus cadáveres presentaban claras señales de golpes, flagelaciones, quemaduras y desgarramientos. En muy pocos casos los torturadores buscaban obtener de los torturados confesiones o testimonios; generalmente obraron para castigar a las víctimas por sus ideas o actividades, o con el fin de coaccionar o intimidar a terceros, torturándolas en lugar público o en presencia de sus conciudadanos o allegados. En su gran mayoría los casos de tortura física fueron atribuidos a paramilitares.
53. El Relator Especial sobre la Tortura de la Comisión de Derechos Humanos envió un llamamiento urgente al Gobierno de Colombia en el que incluyó un pedido de información acerca de 19 casos de tortura solicitando asimismo respuesta por casos enviados en 1997 (véase E/CN.4/1999/61, párrs. 147 a 168).
3. Derecho a la libertad individual y derecho a la seguridad personal
54. Las detenciones ilegales o arbitrarias, unas se dieron por ausencia de mandamiento judicial, por violación de las formalidades señaladas en la ley, o por faltarles motivación jurídica. La Oficina recibió diez denuncias de detenciones arbitrarias. Aunque en tiempo de normalidad institucional los miembros de las fuerzas militares carecen de poderes de captura, abundaron los casos de personas aprehendidas por integrantes del ejército a fin de someterlas a interrogatorios o forzarlas a servir como guías o informantes de la tropa. Sin duda, a las aprehensiones ilegítimas contribuyeron dos factores: los amplios poderes de captura que goza la policía refrendados en varias sentencias de la Corte Constitucional y el desmantelamiento que desde hace varios años ha sufrido la acción de hábeas corpus. Las reformas que sobre la regulación procesal del hábeas corpus recomendó la Oficina en 1997 no fueron incluidas en ninguno de los proyectos de ley que hubieran podido contenerlas.
55. Las violaciones al derecho a la seguridad personal se produjeron a través de las desapariciones forzadas /. La Oficina recibió 51 denuncias por desapariciones forzadas; éstas continuaron siendo una de las violaciones graves de los derechos humanos que con más frecuencia se cometen en Colombia. En contadas ocasiones los desaparecidos recobraron la libertad tras un período de reclusión y ocultamiento. En casi todos los casos, la desaparición condujo en rápida secuencia a la tortura, a la ejecución extrajudicial y a la inhumación de la víctima en sepultura clandestina, o al abandono de su cadáver en sitio en el cual no pudiera ser fácilmente identificado. Aunque en la mayor parte de las desapariciones forzadas que se reportaron durante 1998 figuraban como autores de los hechos integrantes de los grupos paramilitares, también se dieron casos de desaparición entre personas privadas de la libertad por miembros de las fuerzas militares y de policía. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias transmitió 54 casos al Gobierno de Colombia de los cuales 50 ocurrieron en 1998; el Gobierno respondió indicando que varios casos se encuentran aún bajo investigación. Se debe señalar, sin embargo, que son muy pocos los casos en los que se logra juzgar a los responsables (véase E/CN.4/1999/62, párrs. 82 a 90).
56. El artículo 12 de la Constitución colombiana establece de manera expresa que «nadie será sometido a desaparición forzada». Sin embargo, por no haberse aún tipificado este delito en el Código Penal, las autoridades judiciales se ven obligadas a investigar y juzgar las desapariciones apoyándose en las normas incriminatorias del secuestro o de la detención arbitraria.
4. Derecho a la libertad de circulación y residencia
57. Estas violaciones se produjeron, en su gran mayoría, a través del desplazamiento forzado. Otras violaciones a la libertad de circulación se manifestaron en la aplicación arbitraria de restricciones al libre tránsito de las personas por parte de miembros de la fuerza pública y en la ilegítima instalación de puestos fijos de control de peatones y de vehículos por miembros de los grupos paramilitares. En el primer caso, se impidió indiscriminadamente a los moradores de ciertas zonas donde actúan grupos guerrilleros trasladarse de un lugar a otro. En el segundo, los retenes se emplearon para «seleccionar» a quienes luego fueron víctimas de desaparición forzada, tortura y asesinato.
5. La justicia
a) Impunidad
58. Según las propias autoridades, en Colombia se investiga apenas el 20% de los delitos cometidos y han llegado a contarse 214.907 órdenes de captura sin ejecutar. El clima de violencia y de intimidación que con frecuencia rodea la actividad de fiscales, jueces y magistrados y también de abogados que actúan en procesos penales como representantes de la parte civil o como defensores contribuye a la impunidad. A lo largo de 1998 al menos 15 funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General (CTI) fueron asesinados, seis de estos en Antioquia; en este departamento también fue asesinado un fiscal. Muchas de estas víctimas realizaban investigaciones sobre grupos paramilitares. Varios fiscales más, relacionados con investigaciones contra estos grupos o contra agentes de la fuerza pública, se vieron obligados a abandonar sus cargos y buscar refugio en el exterior debido a las amenazas recibidas. En septiembre, las Autodefensas Campesinas de Córdova y Urabá (ACCU) amenazaron a la totalidad de los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General. A esta situación, particularmente grave, se agrega la situación generalizada de amenaza del personal de la Fiscalía, incluyendo sus altos directivos: la Fiscalía da cuenta de amenazas específicas contra 21 fiscales en todo el país. Según datos proporcionados por la organización no gubernamental especializada en el tema llamada Corporación Fondo de Solidaridad de los Jueces Alemanes con los Jueces Colombianos Víctimas de la Violencia – Rama Judicial (FASOL), de enero hasta el 31 octubre fueron muertos un total de 22 miembros de la rama judicial (la mayoría de la Fiscalía), 4 sobrevivieron heridos, 4 fueron retenidos y secuestrados y 13 tuvieron que desplazarse a raíz de amenazas. El Relator sobre la Independencia de Jueces y Magistrados en repetidas ocasiones ha manifestado su preocupación ante tales hechos (véase E/CN.4/1999/60, párrs. 76 a 79).
59. Por otro lado, las autoridades de la rama judicial, al incurrir en dilaciones injustificadas, contribuyen a la impunidad. La sobrecarga de trabajo y la falta de recursos adecuados en materia presupuestaria y de técnica profesional hacen aún más difícil la labor de administrar justicia. Debe sin embargo destacarse que durante los últimos meses la Fiscalía General adelantó exitosas investigaciones para esclarecer los asesinatos de varios defensores de los derechos humanos y otros delitos atroces.
60. Como causa de la impunidad debe mencionarse el hecho de que en muchas zonas del país las personas temen cumplir sus deberes legales como denunciantes o como testigos, pues en no pocos casos han sido asesinados u hostigados ciudadanos que cooperaron con las autoridades judiciales o que declararon contra los responsables de los crímenes.
61. Otro factor de impunidad es la lenidad de la jurisdicción penal militar en la investigación y el juzgamiento de miembros de la fuerza pública comprometidos en violaciones de los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. Es muy reducido el número de militares y policías condenados por esa jurisdicción aun cuando la Procuraduría General de la Nación ha establecido la responsabilidad disciplinaria de los acusados en los hechos materia de procesamiento. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido claramente que en el ordenamiento jurídico colombiano el fuero militar posee un carácter especial y excepcional y que sólo puede conocer de los delitos cometidos cuando los hechos punibles tienen un vínculo claro, próximo y directo con el servicio. Sin embargo, la jurisdicción militar continúa reclamando competencia para procesar a integrantes de los cuerpos armados a quienes se les imputan conductas delictivas que, por su naturaleza y gravedad, no pueden considerarse relacionadas con las funciones propias de la fuerza pública 6/. Según el alto tribunal, toda duda sobre la jurisdicción a la cual corresponde el conocimiento de un delito perpetrado por componentes de la fuerza pública debe resolverse en favor de los jueces ordinarios; tal criterio no ha tenido rigurosa aplicación. Al resolver conflictos de competencia, el Consejo Superior de la Judicatura ha continuado remitiendo a la justicia penal militar procesos que, según el citado fallo, debían corresponder a la justicia ordinaria.
b) Debido proceso
62. Las violaciones del derecho al debido proceso y a las garantías judiciales se dieron, especialmente, en el marco de las actuaciones de la llamada justicia regional (justicia sin rostro), cuya abolición ha sido recomendada en varias oportunidades por diversos órganos internacionales de derechos humanos. Bajo el sistema de justicia regional se viola el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos puesto que queda suprimida la audiencia pública, funcionarios judiciales y testigos de cargo actúan en forma anónima, se dilatan desmesuradamente los términos para instruir el proceso y quedan, en la práctica, abolidas las causales de libertad provisional. En 1998, las investigaciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación demostraron que funcionarios de la justicia regional incurrieron en la práctica irregular de la «clonación de testigos». Ésta consiste en permitir que una misma persona preste, en forma sucesiva, declaración en calidad de testigo identificado y de testigo «sin rostro», con lo cual un mismo testimonio aparece en los autos como una pluralidad de dichos coincidentes. Las autoridades colombianas mantuvieron intangibles las normas que prolongan la vigencia de la justicia regional hasta el 30 de junio de 1999; ninguno de los dos proyectos de ley presentados en 1997 para poner fin a esa jurisdicción fue aprobado por el Congreso. Por lo demás, aunque faltan pocos meses para el vencimiento del indicado término, no se ha adoptado aún medida legal alguna para impedir que el desmantelamiento de dicho sistema judicial cause graves traumatismos a la administración de justicia, vulnere la seguridad de los funcionarios judiciales y de los testigos, o dé lugar a nuevas violaciones de los derechos de los procesados.
63. También resulta contrario a lo estipulado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el procedimiento aplicado por la jurisdicción penal militar para el juzgamiento de militares y policías. En este procedimiento se afecta el principio de la independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales ya que la función de juzgar está radicada en cabeza del superior jerárquico y no existe separación alguna entre las atribuciones de mando y la actividad de juzgamiento. Esto conduce, en ciertos casos, a que en un solo oficial se reúna la doble condición de juez y de parte en relación con los hechos materia del proceso. Igualmente debe considerarse vulneratorio de los derechos humanos el hecho de que en el procedimiento penal militar no esté reconocida la constitución de parte civil por las personas a quienes haya causado perjuicio el delito.
c) Situación penitenciaria
64. La población carcelaria de Colombia, bajo responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), sigue padeciendo los estragos del hacinamiento, ya que supera en un 40% la capacidad carcelaria del Estado. La aplicación de normas de «alternatividad penal» aprobadas el año pasado en diciembre de 1997 no ha tenido un impacto perceptible sobre la situación de sobrepoblación. A ello se suma que, sólo durante 1998, cuatro distintos funcionarios se han sucedido en la dirección del INPEC, lo cual no ha favorecido el desarrollo de planes y estrategias integrales para enfrentar el problema carcelario. El anuncio de construcción de nuevas cárceles que se hiciera el año pasado no tuvo continuidad ni realización material este año.
65. La inseguridad dentro de las cárceles siguió siendo motivo de enorme preocupación para la Oficina. Los motines, fugas y asesinatos continuaron produciéndose sin que las autoridades penitenciarias o gubernamentales encontraran una respuesta eficaz a los mismos. La falta de control interno aparece como la causa principal de muchos hechos violentos, tal como el ocurrido el 13 de abril de 1998 en la cárcel «La Picota» de Bogotá, como consecuencia de la cual murieron 15 internos a manos de otros reclusos 7/.
66. El establecimiento de la detención preventiva como regla general, la corrupción administrativa, la insuficiente atención médica, la falta de canales reales y programas de rehabilitación social, la situación de los niños hijos de las reclusas y los abusos a que se ven sometidos los familiares durante los registros al realizar visitas continuaron siendo los temas principales señalados por los propios reclusos para una agenda de respuestas requeridas a las autoridades. Deben mencionarse las limitaciones presupuestales de la Defensoría del Pueblo para proveer de un servicio gratuito de representación legal a quienes no pueden pagarla.
B. Derechos económicos, sociales y culturales
1. Contexto socioeconómico
67. Diferentes diagnósticos provenientes de distintas fuentes gubernamentales y no gubernamentales, así como del sistema de las Naciones Unidas confirman la grave situación de estos derechos. De 40 millones de habitantes, aproximadamente el 50% son mujeres, el 41% son menores de edad, el 70% vive en áreas urbanas y 18 millones viven en estado de pobreza. Las ganancias en el PIB per cápita y los avances en educación y salud sitúan a Colombia dentro de los países con «alto índice de desarrollo humano», por encima de la media de América Latina. Sin embargo, se observa una enorme brecha socioeconómica y demográfica entre las zonas urbanas y rurales. La inequidad es de tal magnitud que rebaja dicha calificación a la de «desarrollo medio», lo que equivale a un retroceso de más de diez años 8/. A lo largo del año aumentaron los índices de pobreza y desempleo y se evidenció un incremento de la violencia así como la persistencia de un grave problema de corrupción en todos los niveles administrativos. Aunque las autoridades prosiguieron sus esfuerzos para erradicar el narcotráfico, éste sigue constituyendo un grave problema para la estabilidad de las instituciones y para el desarrollo de las relaciones internacionales de Colombia. El incremento de la violencia, la extendida corrupción y el fenómeno del narcotráfico han contribuido a que la situación socioeconómica del país no mejore a los niveles esperados. El marcado deterioro de la situación económica llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia económica, adoptar severas medidas de ajuste fiscal y a establecer nuevas cargas tributarias. El Presidente Pastrana ha presentado una serie de medidas de ajuste y un plan nacional de desarrollo.
2. Derecho al trabajo y seguridad social
68. En Colombia el derecho al trabajo se ve perjudicado por el aumento del desempleo. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el 15,7% de la población activa se encuentra desempleada; este índice es el más alto de los últimos 25 años, afectando mayoritariamente a las mujeres, en particular del área rural y a los jóvenes. La calidad del empleo también se ha deteriorado 9/ y el sector informal tuvo un incremento significativo.
69. Según el documento de evaluación conjunta de país para 1998 elaborado por las Naciones Unidas (Common Country Asseesment-CCA), no se han registrado avances en cuanto al modelo de protección laboral y se está lejos de garantizar, de manera universal y sostenible, un ingreso mínimo. No existe un registro cierto de accidentes de trabajo ni un diagnóstico oportuno de las enfermedades profesionales y son escasas las actividades de inspección laboral.
70. Preocupan a la Oficina los insuficientes logros en materia de erradicación del trabajo infantil 10/, donde su incidencia es mucho mayor en la zona rural. Se registraron casos de menores que trabajan por encima de 50 horas cuando el límite legal es de 26 horas semanales.
71. La Oficina observa que algunos derechos de libertad sindical no están aún reconocidos y que la legislación interna no ha sido armonizada a la luz de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de los que Colombia es Parte. No se permite el derecho a la contratación y negociación colectiva de los empleados públicos ni el derecho de huelga en el caso de servicios públicos no esenciales. Tampoco ha sido expedido el estatuto del trabajo que prevén la Constitución y las normas internacionales. En muchos casos la protesta se ha realizado por la vía de los paros, mecanismo no aceptado por el derecho colombiano; en 1998, el paro más relevante fue el de los trabajadores del Estado en octubre, durante el cual siete sindicalistas fueron asesinados.
3. Derecho a la educación y a la cultura
72. A pesar de los logros en reducir el analfabetismo, la situación de la educación en Colombia es precaria. Según los datos del Informe de Desarrollo Humano para Colombia, 1998 (IDHC), la cobertura universal en preescolar y primaria está lejos de alcanzarse pues el gasto público es insuficiente para la cobertura total de la educación básica. Asimismo existe mayor inversión en educación superior que en primaria y secundaria. La principal característica del desarrollo educativo es la inequidad por regiones del país, por áreas urbana y rural y por grupos sociales 11/. El IDHC y el Departamento Nacional de Planificación (DNP) señalan que, aunque se han observado avances en el proceso de descentralización educativa y cultural, subsisten deficiencias en cuanto al acceso universal a los bienes de la cultura.
4. Derecho a la salud
73. Según el documento de evaluación conjunta (CCA), el sistema de salud todavía no ha logrado la meta de cobertura universal; actualmente alcanza sólo al 57% de la población, pese a que se observa un incremento del gasto público y se reconocen avances en el proceso de descentralización.
74. Entre 1985 y 1995, la esperanza de vida de los colombianos aumentó de 62 a 70 años debido al descenso de la mortalidad en general y de la infantil, en particular, aunque esta última sigue siendo alta en la zona rural y en relación con otros países de la región (datos del IDHC). Según el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la violencia es la principal causa de enfermedad pues representa el 25% de las causas de enfermedad mental.
75. En términos de salud reproductiva, según las cifras más recientes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP), aún no se ha alcanzado la meta de reducción de la tasa de mortalidad materna.
76. Respecto a enfermedades de transmisión sexual y SIDA, se carece de estadísticas precisas. Las insuficientes políticas preventivas no han detenido el avance de la epidemia que, según datos del Ministerio de Salud, ha crecido en los dos últimos años en más de un 100%. En muchos casos, la Oficina ha observado cómo la acción de tutela ha servido para garantizar la atención de pacientes con SIDA.
5. Derecho a la alimentación
77. Según el DNP, el derecho a la alimentación se ve afectado ante todo por la crisis en el sector rural así como por la falta de un modelo de desarrollo equitativo, eficiente y productivo, y por las condiciones de pobreza y de violencia del país. Aun cuando los desplazados reciben del Gobierno raciones de «complemento alimenticio» durante períodos prolongados de tiempo que en algunos casos llegan a lapsos mayores de un año, subsisten deficiencias en el suministro de alimentos a poblaciones desplazadas.
6. Derecho a la vivienda
78. Según el documento de evaluación conjunta (CCA), el acceso a la vivienda se ha visto seriamente afectado debido a la crisis en los programas de subsidio para familias de menores ingresos, a las onerosas tasas de interés para el financiamiento de vivienda y a la alta especulación con los precios del suelo urbano sin que existan políticas de control. La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) en su informe de septiembre estima que Colombia tiene un déficit de 1,2 millones de viviendas.
7. Derecho a un medio ambiente sano
79. Según la investigación realizada este año por el DNP, la situación de los recursos naturales está pasando a niveles de deterioro y escasez en extremo peligrosos y poco conocidos. Asimismo parece que las aguas se empiezan a consumir y a contaminar prácticamente en las propias fuentes. No existe en Colombia una cultura de manejo de conservación de suelos y las técnicas utilizadas en la agricultura y la ganadería, sobre todo la de ladera, resultan ser inapropiadas provocando erosión y desertificación.
80. La deforestación aumentó en las regiones andinas y subandinas siendo una de las causas principales el uso de precursores químicos para los cultivos ilícitos, lo que también contamina y pone en peligro a la población y a las cosechas.
81. Otro aspecto particularmente grave es el incremento de los derrames de petróleo causados por miembros de la guerrilla al volar oleoductos generando efectos nocivos contra los seres humanos y el medio ambiente.
C. Derechos de la mujer
82. En el Informe de Desarrollo Humano para Colombia, 1998 (IDHC) se estima que a pesar de los avances hechos durante los últimos 40 años en materia de reconocimiento de los derechos de la mujer, aún persisten situaciones que merecen ser corregidas. A manera de ejemplo, el salario por hora de los hombres es 27% superior al de las mujeres; a pesar de prohibirlo la ley, la maternidad y el matrimonio siguen dificultando la contratación de la mujer en el mercado laboral. Asimismo, existe una débil inserción laboral, una menor calidad en el empleo, una deficiente protección de salud, al tiempo que sufren las consecuencias del alto grado de violencia y del conflicto armado 12/. La Dirección Nacional de la Equidad, órgano de la Presidencia de la República, estima que las mujeres representan el 54% de la población pobre del país y que el 25% son jefas de hogar. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), el 56% de los desplazados son mujeres.
83. El 49,7% del total de la población apta para votar son mujeres, pero ninguno de los 32 departamentos está gobernado por una mujer. Sólo el 5% de las alcaldías están regidas por alcaldesas y de 159 miembros de la Cámara de Representantes, 17 son personas de sexo femenino, y de 102 miembros del Senado, sólo 14.
84. El IDHC da cuenta del mejor acceso de la mujer al sistema educativo y del mejor logro alcanzado en primaria respecto a los hombres. Sin embargo, la situación se deteriora de forma importante al aumentar su nivel de escolaridad.
85. Según el Instituto de Medicina Legal, el 81% de las víctimas de violencia intrafamiliar en 1997 fueron mujeres, registrándose un aumento del 13% en comparación con el año anterior, y las tres cuartas partes de las lesionadas menores de 35 años. El Fondo de Población de las Naciones Unidas indica que Colombia figura entre los países con más alto índice en materia de tráfico de mujeres para el comercio sexual.
D. Derechos del niño y la niña
86. La situación de los niños y niñas en Colombia es preocupante. Según el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) 30.000 menores viven en las calles de las grandes ciudades; la mayoría de ellos son adictos al alcohol, drogas e inhalantes y en muchos casos son víctimas de la llamada «limpieza social».
87. La Fiscalía General de la Nación estima que 25.000 niños y niñas en el territorio nacional son explotados sexualmente. Un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo indica la existencia de redes de tráfico de mujeres, niños y niñas que operan en el territorio nacional bajo las modalidades de tráfico interno, internacional e intercontinental. También preocupa la incidencia de los delitos sexuales contra los menores de edad y las insuficientes medidas adoptadas para mejorar la situación 13/.
88. Otros estudios de la Defensoría del Pueblo reconocen la desfavorable situación de los menores infractores contra quienes se utilizan prácticas como privación de libertad en las estaciones de la policía o aislamiento como método de castigo.
89. También preocupa el creciente número de menores de edad víctimas del desplazamiento interno sobre los que recaen las principales necesidades y carencias. Según los datos de la CODHES, los menores de edad representan el 55% de la población desplazada por la violencia.
90. Aún se encuentra pendiente la reforma del Código del Menor que debe armonizarse de acuerdo a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño; el proyecto presentado al Congreso el año pasado fue archivado.
E. Las minorías étnicas
91. Pese a que la Constitución «reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación», la Oficina ha recibido numerosas quejas que indican una situación menos favorable. En varias zonas, los conflictos por la tierra dejan desprotegidos a los indígenas a pesar de las garantías legales 14/. Colombia cuenta actualmente con más de 400 territorios indígenas, los cuales son considerados inalienables y administrados de manera autónoma por las autoridades indígenas. En estos territorios, que tienen una extensión total de 280.000 km5 y corresponde a una cuarta parte del territorio nacional, vive una población total de aproximadamente 700.000 indígenas.
92. Las declaraciones de neutralidad por parte de las comunidades indígenas frente al conflicto armado solían ser respetadas por los distintos actores del conflicto. Con el recrudecimiento de la violencia, se han registrado varios casos de violaciones contra las poblaciones indígenas. A modo de ejemplo, en las serranías de Chocó y Antioquia durante todo el año, y en Vaupés a raíz de la toma de Mitú por las FARC, se han producido situaciones de particular gravedad, contando numerosas muertes, desapariciones y desplazamientos forzados.
93. Las comunidades afrocolombianas también se han visto perjudicadas en el goce efectivo de sus derechos; ellas también disfrutan en principio de una protección legal especial para sus territorios. Miles de integrantes de estas comunidades han sido desplazados y despojados de sus tierras, precisamente en las regiones en las cuales se debían poner en práctica las adjudicaciones de tierras previstas en la ley.
94. En algunas partes del país, especialmente el Chocó, los indígenas y las poblaciones afrocolombianas han sido los principales afectados por el alarmante deterioro de la situación de salud, especialmente por la expansión de enfermedades endémicas tales como el paludismo y el dengue, situación que no ha sido debidamente atendida por el Estado.
F. Los desplazados
95. Una de las manifestaciones más graves de la crisis de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia es sin duda el desplazamiento interno. De acuerdo con las estimaciones de organizaciones no gubernamentales, durante los primeros nueve meses de 1998 fueron víctimas del desplazamiento forzado 241.000 personas. De mantenerse esa tendencia para fin de año, el aumento del número de personas desplazadas en comparación con el año anterior sería del 25%. La Defensoría del Pueblo y las organizaciones no gubernamentales coinciden en afirmar que el número total de desplazados supera ya el de 1.300.000. Según el ACNUR, Colombia es uno de los ocho países con mayor desplazamiento interno en el mundo. Geográficamente el problema del desplazamiento interno se ha extendido a casi todos los departamentos del país, siendo los más afectados Antioquia, Chocó y los departamentos de la costa caribeña, así como la zona de Magdalena Medio 15/.
96. La mayoría de los desplazamientos se producen como consecuencia de otras violaciones graves y masivas de los derechos humanos y de infracciones en gran escala del derecho internacional humanitario. El desplazamiento es igualmente una estrategia de guerra para controlar territorios. La intensificación y extensión de la disputa territorial entre los actores del conflicto ha tenido como consecuencia un aumento en el número de desplazamientos 16/.
97. El desplazamiento es también una manera de apoderarse de predios. La existencia de recursos naturales y/o la ejecución de grandes proyectos económicos tienden a presionar la salida de pequeños campesinos de sus tierras. La Oficina ha recibido información sobre ventas forzosas de tierras muy por debajo del valor del mercado.
98. Los puntos de concentración de los desplazados son las cabeceras municipales, las grandes ciudades y las capitales de departamentos. Dada la precaria situación económica de muchos municipios y la insuficiente asignación de recursos especiales para las personas desplazadas, su atención se ha vuelto una tarea casi imposible. Numerosos grupos de desplazados no reciben alimentos suficientes y el acceso a servicios de salud, vivienda y educación es limitado y no es suficiente para hacer frente a las necesidades. Pese a que existen acuerdos de asistencia firmados por el Gobierno, la Oficina ha podido constatar en sus visitas al terreno que los mismos son incumplidos 17/. En una declaración del 25 de junio de 1998, la Oficina señaló públicamente su preocupación ante la insuficiente asistencia humanitaria para los desplazados y denunció el incumplimiento de la Ley N1 387 sobre desplazados, a la vez que recordaba la vigencia de los Principios Rectores de los desplazamientos internos.
99. Esta situación a veces crea frustraciones y genera actitudes de rechazo por parte de las comunidades receptoras y las administraciones municipales. Las graves deficiencias en la asistencia estatal han llevado a algunos grupos de personas desplazadas a recurrir a medidas de protesta como son la ocupación de oficinas públicas, las manifestaciones callejeras, las huelgas de hambre, etc. Las personas que lideran esas acciones son frecuentemente estigmatizadas y hasta convertidas en «objetivo militar» de los grupos paramilitares. Ello sumado a la expansión del conflicto ha hecho aumentar el número de casos de segundo y hasta tercer desplazamiento 18/.
100. Algunos desplazados han optado por el reasentamiento previsto en la Ley N1 387. El desplazado que quiera comprar tierras debe pagar el 30% del valor de la tierra; el proceso es lento y ha beneficiado a relativamente pocos desplazados. Algunos reasentados han tenido nuevos problemas de seguridad, sea por la ubicación de las tierras adjudicadas en zonas de influencia de los actores armados o por problemas internos en los asentamientos. Aquellos que han decidido retornar a sus comunidades también han sido víctimas de nuevas violaciones lo cual demuestra que la protección acordada por las autoridades ha sido insuficiente e ineficaz 19/.
101. El Representante del Secretario General para los desplazados internos ha estado siguiendo de cerca la situación del desplazamiento interno en Colombia y considera que ciertas recomendaciones hechas por él a raíz de su visita a Colombia en junio de 1994 han sido adoptadas (véase E/CN.4/1999/79, párrs. 84 a 86). Sin embargo, la falta de una política para combatir las causas del desplazamiento y asegurar el disfrute de los derechos fundamentales de los desplazados, sólo contribuye al agravamiento de la ya delicada situación de desplazamiento interno.
G. Los defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas
102. Durante 1998, la situación de los defensores de derechos humanos continuó siendo muy preocupante. En febrero de 1998, fue asesinado por disparos en su despacho en el centro de Medellín (Antioquia) Jesús María Valle; en abril murió, en un atentado similar en Bogotá, Eduardo Umaña Mendoza. La muerte de estos dos abogados renombrados nacional e internacionalmente por su labor de defensa de los derechos humanos creó un clima de amenaza generalizada entre los defensores de derechos humanos. La Fiscalía detuvo varias personas sindicadas como autores materiales o intelectuales de dichos crímenes.
103. A raíz del asesinato del general (r) Fernando Landazábal el 13 de mayo de 1998, la Fiscalía allanó a solicitud y con apoyo del ejército la sede nacional de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz de la Conferencia de Religiosos de Colombia en Bogotá. Durante el allanamiento, los soldados sometieron a los ocupantes del inmueble a tratos intimidatorios. El padre Javier Giraldo S. J., secretario general de dicha organización no gubernamental, se vio obligado a sustraerse de toda actividad pública y mantener en reserva su paradero, como consecuencia de amenazas recibidas después del allanamiento. Al igual que el padre Giraldo, un número considerable de ampliamente conocidos defensores de derechos humanos tuvieron que abandonar sus labores y buscar refugio en el exterior. Estos hechos reflejan el ambiente general de suspicacia, presión y franco hostigamiento al que se ven sometidas muchas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos a pesar del reconocimiento público a sus labores por el Gobierno nacional.
104. El 21 de abril se celebró una reunión entre organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, el Presidente Samper, varios ministros de su Gobierno, los altos mandos de la fuerza pública, la Fiscalía y la Procuraduría, en la cual se trató el tema de la seguridad de los defensores. En la reunión, a la cual fue invitada la Oficina en Colombia, se acordaron varias medidas, entre las cuales cabe destacar el encargo al Procurador de la Nación de revisar los archivos que obran en la Brigada XX de inteligencia del ejército. También se acordó dotar de personal de confianza para la protección de personas amenazadas y ampliar las medidas de seguridad en las sedes de las organizaciones no gubernamentales. Al término de la redacción de este informe, no se tiene conocimiento sobre avances en la revisión de los expedientes de inteligencia.
105. Las amenazas no sólo han sido dirigidas a representantes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, sino que también han sido víctimas funcionarios locales. La Oficina tuvo conocimiento de amenazas contra por lo menos 13 funcionarios que en los últimos meses del gobierno anterior desarrollaron tareas en las áreas de derechos humanos y paz. Entre ellos se encontraban la entonces Consejera Presidencial de Derechos Humanos, quien tuvo que abandonar el país, y dos altos funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
106. Continuaron en 1998 las persecuciones y hostigamientos contra miembros y dirigentes sindicales. El hecho más notorio fue la muerte de Jorge Luis Ortega García, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la central obrera más importante del país, en momentos en que se realizaba un paro nacional. El único detenido por el hecho, y posible testigo, fue encontrado muerto días después en la cárcel. Graves amenazas continúan pesando contra la vida de los dirigentes del sindicato de petroleros, la Unión Sindical Obrera (USO), los cuales habían asumido un rol protagónico en las protestas por la masacre de 7 habitantes y la desaparición forzada de otros 25 en la ciudad petrolera de Barrancabermeja por grupos paramilitares el 16 de mayo de 1998.
107. La Fundación para la Libertad de Prensa e informes hechos públicos durante la asamblea general de la Sociedad Interamericana de Prensa celebrada en Uruguay, en noviembre de 1998, coinciden en afirmar que entre enero y octubre de 1998, ocho periodistas han sido asesinados en Colombia. Si bien no se ha logrado establecer la identidad de los autores en todos los casos, en por lo menos cuatro de ellos, la muerte de la víctima habría tenido motivaciones políticas.
H. Principales infracciones al derecho internacional humanitario
108. En el conflicto armado sin carácter internacional que se desarrolla en Colombia son aplicables, simultáneamente, el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, las normas del Protocolo II Adicional de 1977 y el derecho consuetudinario. En la medida en la cual ciertas violaciones a los derechos humanos sean cometidas dentro del marco del conflicto armado de carácter no internacional, las mismas también constituyen infracciones al derecho internacional humanitario.
109. Tanto las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de las FARC y del Ejército Patriótico de Liberación (EPL) como Carlos Castaño, jefe de la máxima organización paramilitar, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), han reiterado en varias ocasiones su compromiso de respetar el derecho internacional humanitario, incluyendo algunas de sus normas en los códigos de guerra propios a cada organización. Sin embargo, en la práctica, los diferentes grupos armados han reivindicado interpretaciones caprichosas del derecho internacional humanitario, justificando el homicidio de adversarios fuera de combate, declarando «objetivos militares» a personas civiles o aplicando sus propios conceptos de justicia para dar muerte a personas que se encuentran en su poder.
110. Todos los actores al conflicto armado interno que vive Colombia han sido responsables de graves infracciones al derecho internacional humanitario a lo largo de 1998. En particular, la Oficina en Colombia fue informada de lo siguiente:
1. Homicidios
111. Homicidios de personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan dejado de participar en ellas, incluyendo los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas o hayan sido puestos fuera de combate por enfermedad, herida o detención, han sido perpetrados a gran escala por los grupos de guerrilla y los grupos paramilitares. También se han reportado casos de homicidios cometidos por miembros de la fuerza pública. Los grupos guerrilleros se hicieron responsables de homicidios selectivos de personas civiles sospechosas de ser colaboradores o informantes de los paramilitares o de la fuerza pública, como también del homicidio de miembros de la fuerza pública después de su rendición o captura. Una parte de los homicidios atribuibles a los grupos de guerrilla son ejecutados por miembros de las milicias urbanas de las FARC y del ELN, quienes actúan sin uniforme. Igualmente, se registraron homicidios selectivos de personas civiles sospechosas de ser colaboradores de la guerrilla por grupos paramilitares; en no pocas ocasiones, estos homicidios se tradujeron en masacres 20/.
2. Amenazas
112. Los grupos paramilitares tienen como práctica la de atemorizar a poblaciones enteras, mediante amenazas pintadas en las paredes de las casas y panfletos distribuidos a gran escala; estas amenazas a menudo preceden masacres o desplazamientos en masa. Tanto los grupos guerrilleros como los paramilitares recurren a amenazas individuales contra la vida y la integridad física para obligar a personas civiles al pago de «impuestos de guerra» o de «cuotas» o a una colaboración. Los homicidios selectivos de civiles que no han obedecido tienen también un efecto atemorizador para los familiares de las víctimas, provocando con frecuencia su desplazamiento. Las víctimas de extorsión van desde grandes terratenientes o ganaderos, hasta el más humilde de los campesinos.
3. Toma de rehenes
113. La guerrilla ha continuado practicando masivamente el secuestro extorsivo como fuente de financiación para sus actividades. En casos puntuales, ha realizado secuestros con finalidades de tipo publicitario y propagandístico, que afectan en particular a miembros de autoridades municipales. Durante 1998, se multiplicaron los casos de secuestros en masa, llamados «pescas milagrosas», ejecutados por la guerrilla mediante retenes en la principales carreteras del país.
114. Durante el encuentro sostenido entre el 12 y el 15 de julio de 1998, en Mainz, Alemania, con representantes de la sociedad civil, el ELN se comprometió a no secuestrar a personas mayores de 65 años, menores de 18 y mujeres embarazadas. Sin embargo, este grupo siguió secuestrando, en algunas ocasiones incumpliendo su compromiso.
115. La Fundación País Libre informa que entre los meses de enero y octubre, 921 personas habrían sido objeto de secuestro extorsivoeconómico y 372 de secuestros políticos por parte de los diferentes grupos guerrilleros, por un total de 1.293 personas, el 64% de todos los secuestros ocurridos en Colombia.
4. Ataques contra la población civil
116. En el desarrollo de los combates, la población civil ha sido a menudo víctima de ataques indiscriminados o ha sido utilizada por los combatientes para protegerse del fuego enemigo.
117. Los grupos paramilitares han hecho de los ataques a la población civil su principal estrategia de guerra como lo demuestran las innumerables masacres cometidas.
118. Si bien es cierto que en varias oportunidades los grupos de guerrilla advirtieron a la población de su intención de realizar ataques, el hecho que los pobladores permanecieran en el lugar, no ha desalentado a estos grupos a proceder con el ataque. Muchos civiles han perecido en el fuego cruzado, se han destruido viviendas causando el desplazamiento de sus habitantes y en muchas oportunidades la guerrilla hizo uso de edificaciones aledañas a sus objetivos militares 21/. En algunas ocasiones, los grupos guerrilleros han recurrido a atentados de tipo terrorista realizados mediante explosivos contra instalaciones civiles 22/.
119. En sus contraofensivas, las fuerzas militares han causado también numerosas víctimas civiles, en particular por los disparos y las bombas lanzadas desde las aeronaves. Se han también denunciado ante la Oficina casos en los cuales la fuerza pública ha ocupado escuelas o casas particulares.
5. Desplazamiento forzado
120. El desplazamiento forzado se ha convertido en una de las problemáticas más graves que caracterizan el conflicto armado interno en Colombia (véanse los párrafos 95 a 101).
6. Torturas y malos tratos
121. En un gran numero de casos, la muerte de personas en poder de los paramilitares ha sido precedida de sevicias, torturas y a veces de mutilaciones. La fuerza pública ha denunciado también numerosos casos en los cuales soldados o agentes de policía capturados por la guerrilla habrían sido víctimas de torturas antes de ser asesinados. Aunque estas no impliquen una práctica generalizada, la Oficina ha recibido quejas de actos de tortura practicados por la fuerza pública con el fin de conseguir informaciones de parte de personas detenidas en relación con el conflicto armado.
7. Atentados contra la protección debida a la misión médica, a la unidades y a los medios de transporte sanitario
122. Si bien una gran parte de estas infracciones han sido cometidas por la guerrilla y los grupos paramilitares, en varias ocasiones la fuerza pública también ha atentado contra la misión médica.
123. Las infracciones más graves y más frecuentes son los atentados contra la vida y contra la integridad física del personal de salud cometidos por los grupos paramilitares y por la guerrilla, a menudo por el simple hecho de haber atendido a combatientes heridos, en conformidad con los deberes y la ética de la profesión, o simplemente por la sospecha que genera su presencia en áreas de conflicto 23/. Por su parte, los paramilitares se hicieron responsables de amenazas e incluso de homicidios a personal médico por haber prestado auxilio a guerrilleros 24/.
124. También la fuerza pública, en algunas ocasiones, ha ocupado militarmente hospitales o centros de salud. En varias oportunidades, las fuerzas militares han impedido el libre tránsito de medicamentos y de alimentos y las ambulancias han sido utilizadas para realizar labores de inteligencia militar o para transportar a detenidos.
8. Reclutamiento de niños
125. A pesar de la prohibición de reclutar niños menores de 15 años o permitirles que participen en las hostilidades, los grupos de guerrilla y los grupos paramilitares siguen involucrando a niños y niñas en el conflicto, reclutándolos como combatientes o haciéndoles prestar servicio en tareas de apoyo.
126. Datos directos recogidos por la Oficina confirmaron que la guerrilla practica el reclutamiento de niños y niñas a partir de los 12 años, procediendo sea por persuasión o mediante amenaza hacia sus padres. También existe el fenómeno de los hijos de guerrilleros, reclutados desde muy temprana edad 25/. Se han visto niños desde los 8 años patrullar con unidades paramilitares.
127. La Oficina ha tenido conocimiento de casos en los cuales miembros del Ejército Nacional han retenido en sus bases a niños y niñas entregados o capturados de las filas de la guerrilla, utilizándolos para sacar información y patrullar con la tropa como guías. Estas prácticas exponen los niños a los riesgos inherentes a las operaciones militares y a posibles represalias por parte de la guerrilla.
9. Empleo de minas antipersonal
128. Las fuerzas militares estiman que la guerrilla colombiana ha sembrado en el país unas 50.000 minas antipersonal, gran parte de ellas de fabricación artesana; denuncian que éstas han producido muertes y heridas de miembros de la fuerza pública pero también de civiles dada su ubicación en áreas habitadas o transitadas por la población civil.
129. Las fuerzas militares de Colombia, por su parte, siguen haciendo uso de dichos artefactos justificando su empleo desde un punto de vista estrictamente defensivo y reconociendo que sus instalaciones están protegidas por unas 20.000 minas antipersonal. Sin embargo, a la fecha no ha sido diseñada una estrategia para proceder a su destrucción.
130. El 29 de octubre de 1998, la Comisión Segunda del Senado de la República de Colombia votó en primer debate la aprobación de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de Ottawa).
10. Ataques a bienes civiles
131. Durante 1998 se han registrado numerosos atentados contra oleoductos perpetrados por la guerrilla, en particular por el ELN, los cuales han tenido graves consecuencias para la población civil, en razón de la peligrosidad que genera la liberación de un producto altamente inflamable 26/. La Oficina ha recibido quejas por parte de las autoridades colombianas, según las cuales en algunas ocasiones los derrames de crudo han afectado a cultivos y a fuentes de agua.
132. La Oficina en Colombia ha registrado numerosas quejas señalando una práctica extendida por la fuerza pública al restringir en varias zonas del país el transporte fluvial y terrestre de alimento, medicinas y combustible. El Gobierno ha justificado por escrito ante la Oficina estas medidas, indicando que se realizan con el fin de cortar el suministro de estos bienes a la guerrilla.
V. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES
133. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, el Relator Especial para la cuestión de la tortura, el Comité contra la Tortura, el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator sobre la Independencia de los Jueces y Abogados, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de los Derechos del Niño, el Representante del Secretario General para los desplazados internos y otros órganos, mecanismos y organismos de las Naciones Unidas han formulado distintas observaciones y recomendaciones al Estado colombiano.
134. Durante la visita de la Alta Comisionada a Colombia en el mes de octubre de 1998, la misma recomendó que el Gobierno adoptara un plan nacional de derechos humanos que determine los lineamientos de la política gubernamental en la materia, dando así cumplimiento a lo acordado durante la Conferencia de Viena en 1993. A la fecha del cierre del informe, este plan no había sido aún presentado.
135. Luego de la visita que realizaron a Colombia en octubre de 1994 en forma conjunta los Relatores Especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y sobre la tortura, ambos recomendaron la necesidad de fortalecer el sistema de justicia común a fin de que sea más eficiente en toda circunstancia, con lo que ya no sería necesario recurrir a sistemas de justicia especiales, como el sistema de justicia regional (véase E/CN.4/1995/111). En este sentido, el Fiscal General presentó al Congreso un proyecto de nuevo código penal y de nuevo código procesal penal. El proyecto de nuevo código penal, que aún no ha completado su trámite legislativo, tipifica como delitos el genocidio, la desaparición forzada, la tortura, el homicidio de persona protegida, la toma de rehenes, el desplazamiento forzado y otras conductas contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Sin embargo, en el proyecto de reforma del procedimiento penal no se ha contemplado la modificación del hábeas corpus, a fin de garantizar un recurso efectivo, particularmente en los casos de desapariciones forzadas.
136. Durante la visita a Colombia el pasado mes de octubre, la Alta Comisionada subrayó la importancia del instrumento que crea el Estatuto de la Corte Penal Internacional adoptado en Roma el 17 de julio de 1998 y la conveniencia de que Colombia se uniera a la cuarentena de países que ya lo habían firmado. El 10 de diciembre, el Gobierno firmó el Estatuto y ha manifestado su intención de promover su ratificación por el Congreso de la República y de impulsar las reformas constitucionales necesarias.
137. A pesar de que diversos mecanismos de las Naciones Unidas, entre los cuales se encuentra la propia Comisión de Derechos Humanos, han recomendado la reforma del Código Penal Militar, éste sigue sin ser objeto de aprobación por parte de las cámaras legislativas. La Oficina ha transmitido sus observaciones sobre el hecho de que la versión actual del proyecto no está en conformidad con los estándares internacionales. El proyecto no contempla el principio según el cual la causal justificatoria de obediencia debida no es invocable cuando se observen órdenes cuyo cumplimiento haya producido violación de los derechos humanos o crímenes de guerra. Asimismo, la participación que en el proyecto se da a la parte civil en los procesos penales militares se encuentra muy limitada. También debe notarse que este proyecto niega a los generales y almirantes de la fuerza pública el derecho a la doble instancia consagrado en el artículo 14, párrafo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El actual Gobierno ha manifestado su intención de impulsar la reforma del Código Penal Militar en concordancia con los instrumentos internacionales.
138. Diversos mecanismos han recomendado la exclusión de la jurisdicción militar sobre violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y la transferencia a tribunales civiles de aquellos casos que se encuentren en los tribunales militares. En este sentido, la Corte Constitucional en 1995 emitió un fallo por el cual declaró la competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria para conocer sobre delitos que no tengan un vínculo claro, próximo y directo con el servicio militar; dicho fallo no ha sido siempre respetado. La justicia penal militar ha dado traslado a la justicia ordinaria 468 procesos, sin embargo, varios casos de violaciones graves a los derechos humanos permanecen en el ámbito de la justicia militar. Algunos ejemplos son el de la masacre de Caloto en Valle del Cauca el 16 de diciembre de 1991 respecto al cual el Presidente Samper reconoció la responsabilidad del Estado colombiano; el caso contra la Red de la Armada por las masacres en Barrancabermeja en 1992 y el de la desaparición forzada de Nydia Erika Bautista el 30 de agosto de 1987 en Bogotá.
139. La abolición del sistema de justicia regional que ha sido unánimemente recomendada por los diversos mecanismos de derechos humanos, sigue pendiente pues a pesar del trámite de urgencia que le dio el pasado gobierno al proyecto de ley anticipando su abolición, el mismo no fue debatido en el Congreso. El actual Gobierno ha manifestado su intención de abolir este sistema.
140. A fin de combatir la impunidad, se ha recomendado en diversas oportunidades la necesidad de que todas las violaciones de derechos humanos sean debidamente investigadas, que los autores sean castigados y que las víctimas sean debidamente indemnizadas. Mediante Decreto N1 2429 del 11 de diciembre de 1998, se creó un Comité Especial de Impulso a las Investigaciones de Violación de Derechos Humanos, conformado por el Vicepresidente de la República, el Ministro del Interior, el Fiscal General y el Procurador General. El Gobierno manifestó que las reuniones de dicho Comité estarán abiertas a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y demás personas o entidades que tengan responsabilidades, conocimientos o informaciones relacionadas con los temas a tratar.
141. En cuanto al derecho a la seguridad personal, cabe mencionar que a pesar de las recomendaciones hechas en diversas oportunidades, tanto por la Comisión como por la Alta Comisionada, respecto de la necesidad de tipificar la desaparición forzada como delito de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra la desaparición forzada o involuntaria y de los múltiples proyectos presentados a lo largo de los años, dicha recomendación no ha sido cumplida. El proyecto que se está tramitando actualmente en el Congreso, si bien constituye un adelanto, no se ajusta en su totalidad, a las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la materia ya que no recoge las prescripciones sobre obediencia debida ni sobre la exclusión del fuero militar.
142. En cuanto a la integridad personal, no se llevó a cabo la adecuación de la legislación interna a las exigencias de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes tal como fue recomendado por el Comité contra la Tortura (véase A/51/44, párr. 81). El Gobierno no ha tomado medidas efectivas para lograr una disminución de dichas prácticas.
143. En relación con el tema del desplazamiento interno, varias de las recomendaciones realizadas por el Representante Especial del Secretario General en 1994, siguen siendo pertinentes. Éste recomendó fortalecer los sistemas locales de protección y defensa de los derechos humanos para prevenir el desplazamiento interno. En 1998, la Comisión, en la declaración del Presidente, instó asimismo al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para proteger la vida e integridad física de los desplazados internos y a que garantice la seguridad de las organizaciones que los apoyan. Se debe señalar que los esfuerzos del Gobierno se han mostrado largamente insuficientes pues no sólo no han logrado solucionar el problema, sino que las víctimas del desplazamiento han aumentado en forma considerable en menoscabo de los derechos humanos.
144. Tanto el Comité de Derechos Humanos como la Alta Comisionada han recomendado la adopción de medidas especiales de protección para los defensores de derechos humanos que garanticen el desarrollo de sus actividades sin injerencias ni impedimentos ilegítimos. Sin embargo, es aún materia de preocupación la falta de seguridad de los mismos. Los acuerdos adoptados el 23 de abril de 1998 entre éstos, el gobierno y los órganos de control, se aplicaron parcialmente. Sigue pendiente la revisión por parte del Procurador General de la República de los informes sobre defensores elaborados por los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas.
145. Son múltiples los llamados al desmantelamiento de los grupos paramilitares mediante la captura, el juzgamiento y la sanción de quienes los inspiran, organizan, comandan, integran, apoyan y financian. Las autoridades emitieron declaraciones públicas en contra de dichos grupos y se creó el llamado «Bloque de Búsqueda» para capturar a sus integrantes, el mismo cuya composición y funciones no la rinden operativa ni eficaz. Las cifras sobre paramilitares capturados aumentaron respecto al año pasado; sin embargo, este avance se ve disminuido ante el crecimiento en el número de grupos paramilitares, la fuerte expansión de sus actividades y la consolidación de sus estructuras. En el plano militar no hubo acciones significativas de lucha contra estos grupos.
146. En cuanto a los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada (antes llamados CONVIVIR), no se ha puesto fin a sus actividades pese a requerimientos hechos en reiteradas ocasiones por los distintos mecanismos de Naciones Unidas. La falta de transparencia de estos servicios y las quejas sobre su relación con grupos paramilitares y sus actividades delincuenciales continúa siendo preocupante. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no proporcionó a la Oficina la información requerida sobre el desarrollo, actividades y control de tales servicios.
147. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió una serie de recomendaciones bastante precisas con respecto a la condición de la mujer, la libertad sindical y la negociación colectiva, la educación y vivienda, la situación de las comunidades indígenas, los desplazados, marginados, modificación del sistema impositivo entre otros temas, muchas de las cuales no han sido atendidas. Los esfuerzos realizados por el Gobierno han sido insuficientes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.
148. En cuanto a las recomendaciones dirigidas a los actores del conflicto armado, se han seguido cometiendo graves infracciones al derecho internacional humanitario. No sólo no se han abandonado las prácticas de los homicidios, ataques a la población civil, toma de rehenes, desplazamiento forzado y reclutamiento de niños, sino que todas éstas se han acentuado.
VI. CONCLUSIONES
149. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reitera al Gobierno colombiano y a las demás autoridades del país su reconocimiento por el apoyo que han seguido prestando a las actividades de su Oficina en Colombia. Este reconocimiento se extiende a todos aquellos sectores de la sociedad colombiana que han dado su valioso concurso a la Oficina y a la comunidad internacional que, con su apoyo, ha permitido dar continuidad a la Oficina.
150. La Alta Comisionada observa consternada la situación de continua violencia en Colombia dentro de la cual las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, lejos de disminuir, han aumentado en los últimos doce meses. Las violaciones de los derechos humanos tienen el carácter de graves, masivas y sistemáticas. Asimismo, las infracciones al derecho internacional humanitario siguen cometiéndose a gran escala en todo el país, acentuándose el fenómeno de los ataques a la población civil, los homicidios, las tomas de rehenes, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de niños.
151. La Alta Comisionada observa con la mayor preocupación el alarmante nivel de impunidad para las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario. Al respecto, lamenta que sigan en vigor normas y criterios cuya aplicación permite a muchos integrantes de los cuerpos armados estatales ser favorecidos por fallos inspirados en la parcialidad y en la indulgencia. La jurisdicción penal militar aplicada al juzgamiento de violaciones a los derechos humanos y de crímenes de guerra es incompatible con las normas internacionales. Deplora también que no se haya definido legalmente cuáles son los hechos punibles cometidos por militares y policías que en caso alguno podrán considerarse como «delitos en relación con el servicio» para efectos de su investigación y juzgamiento. Le preocupa que continúe sin ser observado en su integridad el fallo de la Corte Constitucional sobre el carácter restrictivo y limitado del fuero penal para los miembros de la fuerza pública.
152. Durante 1998, la mayor parte de las iniciativas gubernamentales tendentes a mejorar la situación de los derechos humanos en Colombia no se concretaron pues quedaron a medio camino o fueron insuficientes para lograr cambios significativos. El año electoral, sumado al cambio de gobierno, dificultaron la continuidad de las políticas esbozadas por la administración anterior. Respecto al gobierno entrante, a la fecha de redacción del presente informe, no ha presentado aún una agenda de derechos humanos que permita precisar los nuevos lineamientos de la política gubernamental en la materia; el Gobierno ha manifestado su compromiso de poner todos los instrumentos del Estado a disposición para superar la grave situación.
153. El Gobierno de Colombia ha reconocido públicamente el carácter positivo y útil de un seguimiento adecuado e imparcial de la situación de los derechos humanos en el país y ha declarado que mantendrá una política abierta al escrutinio de las organizaciones y órganos de la comunidad internacional que velan por ellos. En ese contexto, estaría a favor de la continuidad de las actividades de la Oficina en Colombia durante otro año. La Alta Comisionada lamenta que muchas de las recomendaciones de los distintos mecanismos de las Naciones Unidas aún no han sido puestas en práctica pese a que se tratan de recomendaciones puntuales y que vienen siendo reiteradas desde hace ya algunos años. La Alta Comisionada, durante el viaje que realizó a Colombia en octubre de 1998, resaltó la importancia de las mismas a fin de mejorar la situación de derechos humanos que a todos preocupa.
154. Los planes gubernamentales de ajuste fiscal y reestructuración administrativa han generado un impasse, no existiendo claridad respecto a las oficinas gubernamentales que se ocuparan de los distintos temas de derechos humanos, dificultando los contactos. Ello fue particularmente notorio en el caso de los desplazados, destacándose que aún no queda claro cual será la autoridad coordinadora para atender este grave problema. El Gobierno ha expresado su intención de mejorar la colaboración con la Oficina y dar impulso a la Comisión para el Análisis y Asesoramiento en la Aplicación de las Recomendaciones de los Órganos Internacionales de Derechos Humanos (Decreto Presidencial N1 1290, del 31 de julio de 1995) que vela por la implementación de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos.
155. La Alta Comisionada lamenta que se hayan seguido produciendo anomalías procesales que han afectado las garantías del debido proceso legal. Insiste en que las características negativas de la justicia regional o «justicia sin rostro», ampliamente detalladas en su anterior informe (E/CN.4/1998/16, párrs. 125 a 132), han seguido limitando severamente los derechos de los inculpados y la actuación de sus abogados defensores. Deplora particularmente que el término de vigencia de la Ley N1 270 de 1996, que indica que dicha jurisdicción no se extenderá más allá del 30 de junio de 1999, no haya sido modificado y que ninguno de los proyectos de ley que propendían al desmonte anticipado de la justicia regional haya sido aprobado en 1998.
156. La Alta Comisionada constata con preocupación que la situación carcelaria en Colombia no ha mejorado en el curso del año 1998 y que la aplicación del régimen de «alternatividad penal» no ha logrado remediar o siquiera paliar los problemas de hacinamiento en las cárceles. Hace notar que la generalizada práctica de la detención preventiva de la cual son titulares los fiscales, así como los efectos de la Ley N1 288 de 1995 o «Estatuto de Seguridad Ciudadana» que extiende las penas privativas de la libertad a delitos menores, constituyen prácticas y mecanismos que restan eficacia de la respuesta estatal en materia penitenciaria.
157. También resulta preocupante el hecho de que los servidores del Estado comprometidos en asesinatos, desapariciones, torturas y otros actos atroces prosigan, de manera indefinida, en el ejercicio de funciones públicas. Lamenta que pese a que diversos órganos de las Naciones Unidas han recomendado reiteradamente la desvinculación del servicio de los militares y policías que tienen procesos abiertos por organismos disciplinarios o judiciales, tal recomendación no ha tenido mayor observancia.
158. La Alta Comisionada está seriamente preocupada por el auge de los grupos paramilitares, cuyas actividades violentas han llegado a constituirse en la principal fuente de violaciones de los derechos humanos y de crímenes de guerra, y por la clara insuficiencia de las medidas adoptadas por las autoridades colombianas para prevenir sus acciones, combatirlos, lograr su desmantelamiento y procesar a sus organizadores e integrantes. Lamenta que siguen existiendo serios indicios sobre la participación y la complicidad de servidores de la fuerza pública en los crímenes cometidos por esos grupos armados ilegales.
159. Lamenta que las autoridades no hayan logrado aún hacer efectivo el reconocimiento al derecho de los defensores de derechos humanos a desarrollar sus actividades con libertad y tranquilidad, y deplora que durante 1998 hayan continuado los asesinatos, las amenazas y los ataques difamatorios contra personas que cumplen, individualmente o en grupo, tareas de protección y promoción de los derechos humanos.
160. La Alta Comisionada está profundamente preocupada por el drástico incremento de las personas internamente desplazadas y la falta de medidas eficaces para enfrentar este fenómeno. Igualmente preocupan las violaciones graves contra la integridad física de los desplazados, particularmente contra sus líderes y las organizaciones que los representan. Por otro lado, la Alta Comisionada lamenta constatar que se siguen violando los derechos de acceso a la alimentación, a la salud y a la vivienda de las personas desplazadas.
161. Deplora el alto grado de violencia ejercida contra los niños y niñas de Colombia así como la situación de explotación y marginalidad en la que muchos de ellos se encuentran. Reitera su rechazo por la práctica de la Alimpieza social@ y manifiesta su preocupación por el alto número de menores de edad desplazados internamente así como por la situación de los menores trabajadores que no se ajusta a las disposiciones internacionales. Rechaza, a su vez, las deplorables prácticas del reclutamiento y secuestro de menores.
162. Lamenta la persistente discriminación contra las mujeres y la violencia ejercida contra las mismas. Manifiesta su especial preocupación por la difícil situación de la mujer en el sector rural y por la baja representatividad de las mujeres colombianas en la escena política.
163. A pesar de los esfuerzos del Estado, Colombia está lejos de alcanzar el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, preocupa el alto número de personas que se encuentran en situación de pobreza extrema, entre las que se encuentran los grupos más vulnerables como son los campesinos, las comunidades indígenas y afrocolombianas, las mujeres, las niñas y los niños, los jóvenes y los desplazados internos.
VII. RECOMENDACIONES
164. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en cumplimiento de lo estipulado en el acuerdo que dio origen a la Oficina en Colombia, y en concordancia con los pronunciamientos, observaciones y recomendaciones hechas al Estado colombiano por los diversos órganos, mecanismos y organismos de las Naciones Unidas que hacen el seguimiento de la situación del país, formula las siguientes 17 recomendaciones:
Recomendación N° 1
165. La Alta Comisionada insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para garantizar el goce pleno y efectivo de los derechos fundamentales de toda la población de Colombia, a través de la definición de políticas integrales, la identificación de ámbitos prioritarios, la asignación de recursos suficientes y la adopción de todas las medidas apropiadas y eficaces que sean necesarias. En este sentido, la Alta Comisionada recomienda la adopción de un plan de acción para los derechos humanos que sienta las bases para una real y efectiva promoción y protección de los derechos humanos.
Recomendación N° 2
166. La Alta Comisionada insiste ante todas las partes del conflicto en que respeten de manera cabal e irrestricta las normas del derecho internacional humanitario. Urge especialmente a los combatientes a que cumplan su obligación de protección de las personas que no participan directamente en las hostilidades, cesando prácticas tales como la toma de rehenes, los ataques a la población civil, los homicidios y las torturas. Insiste en que se respeten las normas sobre reclutamiento de menores o de participación de los mismos en el desarrollo de actividades relacionadas al conflicto.
Recomendación N° 3
167. La Alta Comisionada exhorta al Gobierno, a los otros actores en el conflicto y a la sociedad colombiana a persistir en los esfuerzos iniciados en favor de diálogos de paz, construida sobre la base del respeto por los derechos humanos. Anima al Gobierno a seguir explorando las vías más adecuadas para convocar la atención y respaldo de la comunidad internacional a este proceso.
Recomendación N° 4
168. La Alta Comisionada enfatiza la primacía fundamental del derecho a la vida, y en consecuencia, reclama al Gobierno y a las partes en el conflicto su más severa protección y respeto. Exhorta al Estado colombiano a realizar y persistir en las investigaciones sobre todas las violaciones al derecho a la vida, a fin de sancionar en justicia a sus autores y proveer de la debida reparación a las víctimas, sus familiares y sus comunidades.
Recomendación N° 5
169. La Alta Comisionada reafirma la obligación de las autoridades en la prevención y la atención integral de los desplazados. Insiste en que los desplazados requieren de medidas eficaces que protejan sus vidas, integridad física, libertad y seguridad, así como subraya la obligación estatal de proveerlos de alimentación, atención médica, vivienda, educación, condiciones favorables de retorno y alternativas de reasentamiento adecuadas. La Alta Comisionada recomienda se adopte una política integral en el tema del desplazamiento, cuyas medidas se diseñen en concordancia con los Principios Rectores de los desplazamientos internos.
Recomendación N° 6
170. La Alta Comisionada exhorta a las autoridades a llevar a cabo una política eficaz dirigida al definitivo desmantelamiento de los grupos paramilitares, mediante la captura, el juzgamiento y la sanción de quienes los inspiran, organizan, comandan, integran, apoyan y financian. Insta al Gobierno de Colombia a dotar a la Fiscalía General de la Nación de los medios necesarios para proceder eficazmente en todo el territorio contra estos grupos. La Alta Comisionada invita al Gobierno de revocar la legislación que establece la existencia de los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada, antes llamados asociaciones «Convivir», para asegurar el debido control de la aplicación de la fuerza y el uso de las armas por parte del Estado. Mientras no estén desmantelados, la Alta Comisionada exhorta al Gobierno de informar de manera transparente sobre el número existente, las actividades desarrolladas por estos servicios y los mecanismos de control implementados por el Gobierno.
Recomendación N° 7
171. La Alta Comisionada reitera ante las autoridades colombianas la esencial importancia del trabajo y rol de los defensores de los derechos humanos reconocido en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (A/RES/53/144) aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1998. En consecuencia, insiste en que se reconozcan, respeten, protejan y respalden sus actividades propias, y sobre todo se les provea de condiciones especiales de seguridad para su vida, integridad y libertad, así como se les brinde público respaldo.
Recomendación N° 8
172. La Alta Comisionada exhorta al Gobierno de Colombia y a los órganos de control a suspender del servicio a los funcionarios públicos sobre los cuales existen serios indicios de que hayan incurrido en violaciones graves de los derechos humanos. En los casos que estos indicios se concreticen mediante investigaciones disciplinarias o judiciales, insta al Gobierno que estos funcionarios sean separados del servicio con la misma celeridad que se aplica en el caso de otras conductas ilegales.
Recomendación N° 9
173. La Alta Comisionada reitera al Estado colombiano la importancia de adoptar una ley que tipifique el delito de desaparición forzada en concordancia con las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra la desaparición forzada o involuntaria. Invita al Estado colombiano a ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994.
Recomendación N° 10
174. La Alta Comisionada reitera al Estado colombiano la importancia de reformar el actual Código Penal Militar, eliminando en la nueva normativa todas las disposiciones contrarias a las normas y recomendaciones internacionales en la materia.
Recomendación N° 11
175. La Alta Comisionada reitera al Estado colombiano la importancia de restablecer las condiciones de imparcialidad y publicidad, las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia que no se preservan en el actual sistema de la justicia regional, y lo urge a que no se continúe postergando su abolición. Advierte que cualquier prolongación temporal del actual sistema conlleva la inobservancia de enunciados de los instrumentos internacionales a cuyo cumplimiento se ha obligado el Estado colombiano por la ratificación de los mismos. Exhorta a las autoridades a salvaguardar la seguridad de los funcionarios de la rama judicial y de los testigos de manera adecuada. Insta en particular a seguir apoyando a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.
Recomendación N° 12
176. La Alta Comisionada invita al Estado colombiano a ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Recomendación N° 13
177. La Alta Comisionada invita al Estado colombiano a ratificar la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción (Convención de Ottawa).
Recomendación N° 14
178. La Alta Comisionada insta al Estado colombiano a que tome las medidas adecuadas para garantizar el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, teniendo como prioridad lograr la reducción progresiva de las condiciones de inequidad que sufre el país. Recomienda, a su vez, evaluar los efectos de las políticas de ajuste económico sobre la población más vulnerable, para garantizar unas condiciones mínimas de calidad de la vida.
Recomendación N° 15
179. La Alta Comisionada exhorta al Estado colombiano a disponer hasta el máximo de sus recursos para adelantar programas de asistencia y protección a las mujeres, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, y a incorporar en todas sus políticas, tanto nacionales como departamentales y locales, la perspectiva de género.
Recomendación N° 16
180. La Alta Comisionada reitera al Estado colombiano la necesidad mejorar y ampliar las acciones y programas de atención y reinserción social dirigidos a los niños y niñas en situación más vulnerable de la sociedad colombiana. También exhorta al Estado a diseñar y ejecutar programas destinados a crear una conciencia social en torno al abuso sexual de menores con el fin de erradicar dicha práctica. Asimismo, insta al Estado para que sea aprobada la reforma del Código de Menor en armonía con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Recomendación N° 17
181. La Alta Comisionada insiste especialmente ante el Gobierno en que aplique las recomendaciones formuladas por los órganos de los tratados, los mecanismos especiales de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas así como las recomendaciones del precedente y presente informe, asumiendo su responsabilidad en la definición de estrategias y medidas concretas que implementen, ejecuten o complementen dichas recomendaciones.